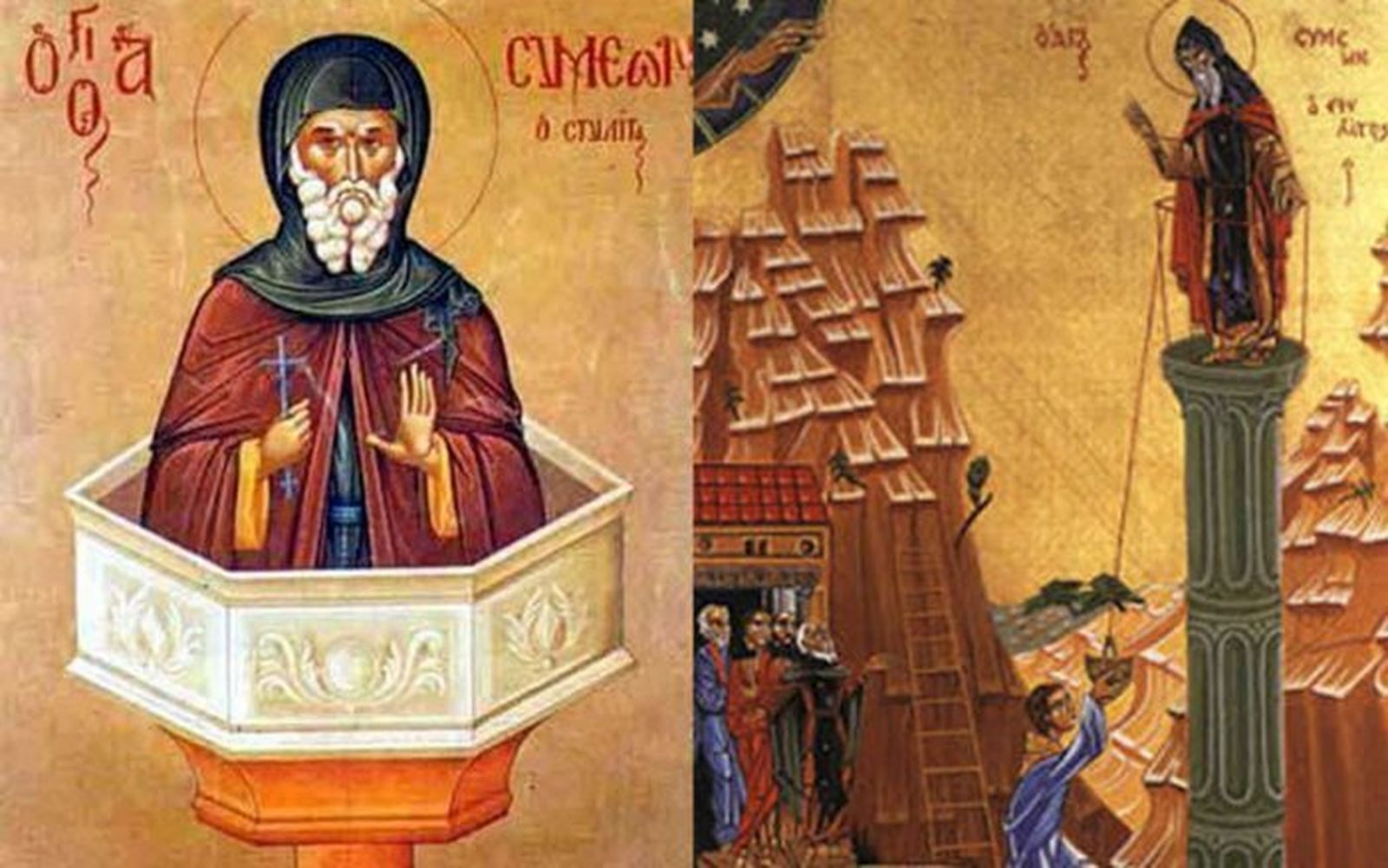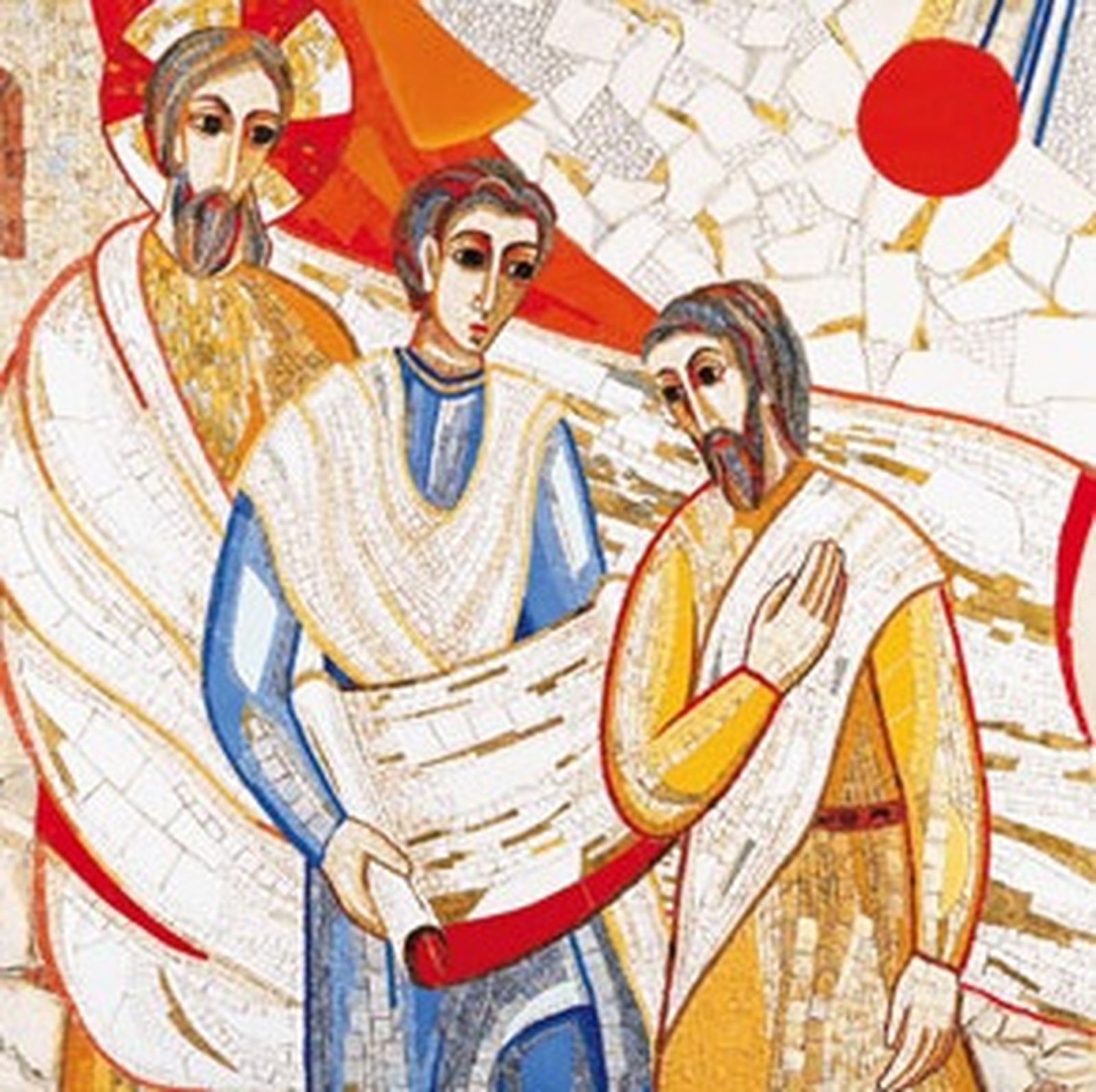Entre lo bello y lo impuesto.
Leemos y hasta estudiamos con gusto y placer la mitología de las religiones de la antigüedad, el Olimpo griego, la religión de los romanos, la obsesión de los egipcios por el mundo de los muertos… Nos extasiamos con el relato de Orfeo, continuado con la música de Monteverdi; indagamos sobre las múltiples facetas de Apolo; seguimos a las histéricas Ménades en su persecución de Dionisos; nos sumergimos con el romano Plutón, el Hades griego, en el inframundo; escudriñamos los vaticinios de las Sibilas y hasta seguimos el periplo de Jasón con su séquito de argonautas en el rescate del vellocino de oro; y llegamos a aprender el nombre de las Musas para designar cualquiera de las artes.
Todo eso es literatura, rico manantial de inspiración para literatos, orfebres, pintores y demás artistas, sensibles a la belleza que se encierra en tales imaginaciones pasadas. Son historias hermosas y por lo tanto seductoras. El Renacimiento se nutrió ampliamente de tales veneros, incluso asimilando personajes mitológicos al verdadero hijo de Dios, Jesucristo. O sea, premonición versus cumplimiento, como asegurarán sesudos santos padres.
¿Sucede lo mismo con la religión aprendida y seguida en la infancia? ¿Sentimos la misma emoción o, al menos, interés cultural cuando accedemos al relato de la salvación desde los primeros años de la historia bíblica?
Sí y no. Sí, porque, por un lado, nuestras verdades religiosas tienen el mismo contenido literario e imaginativo que las mitológicas, cuando no son suplantación de las mismas, y han llevado a grandes artistas a plasmarlas en lienzos o en piedra. No por otro lado, porque no se da la misma percepción de la una y de la otra. Estas religiones “vivas”, o sea, impuestas suponen algo más, mucho más.
La diferencia sustancial con las religiones del pasado estriba en la respuesta que cualquier religión actual exige: la religión “viva” demanda mucho más que emoción literaria. Obliga a creer a pie juntillas y como verdaderas y reales unas historias; exige la presencia y participación activa en determinados ritos; exige aprender dogmas y convertirlos en creencias firmes; ella misma da a conocer e imponer sus fundamentos; pide seguir unos principios de conducta imponiendo unos mandamientos; somete la voluntad del fiel a sus dictados; en definitiva, su pretensión final es que la fe condicione y sea parte esencial de la propia vida. La religión se convierte en norma individual y social.
Así ha sido en la larga historia de colonización del cristianismo primero de la sociedad occidental y luego en su extensión por el resto del mundo. Las religiones, todas pero sobre todo la nuestra, la Católica, tienen sentido de totalidad. No es una simple sociedad que condiciona, regula o acapara aspectos de la vida del individuo: ella exige el todo de las personas en todo momento.
Decimos social porque, en consonancia con sus principios holísticos y las más de las veces en connivencia con los capitostes de la vida política, jamás en contra de ellos, han acaparado y avasallado la vida espiritual de la gran comunidad.
Festejos populares, arte, música, procesiones y romerías, eventos sociales, nacimientos y defunciones, dramas personales y desastres naturales… todo quedaba capitalizado y fiscalizado por la autoridad religiosa, especialmente lo relacionado con el pensamiento, las ideas y las opiniones, o sea, la vida espiritual de la comunidad. Así lo dice el recitado de la misa: “Pensamiento, palabra, obra y omisión”
Como corolario consiguiente, el mensaje, el credo religioso llegó a constituirse en alma de la cultura social y, también, en identidad individual de las personas. Durante muchos siglos y muchos lugares de occidente fue imposible trascender la verdad religiosa, aislarse o escapar de ella, no digamos oponerse, porque, de todas formas, los gurús de la credulidad habían conseguido que tal compulsión religiosa no fuera sentida como una cárcel de la libertad sino como un enaltecimiento del hombre, encumbrado a la esfera de lo divino.
La auténtica verdad sobre la cosas nunca es cárcel del hombre, sí lo son los simulacros de verdad esparcidos por todas las religiones, también la Católica. Esas falacias religiosas que tanto consuelan y tanto encandilan, se mantienen porque, en general, se consideran inocuas.
Sin embargo, como cáncer del pensamiento, entontecen de tal manera que los millones de seguidores jamás se preguntarán por ellas ni harán crítica racional de las mismas. Y ahí siguen, haciéndose tradición social y pareciendo que son indispensables.
Los textos revelados por Dios que dan razón y explicación a las grandes preguntas que se hacen los humanos y que los próceres sacros logran imprimir en la conciencia de los creyentes, no han sido otra cosa que pretextos para que unos hombres que se habían separado del resto de los demás y autoproclamado gurús se sintieran legitimados para imponer sus preceptos y sus normas a la gente normal.
Y cuando la verdad religiosa se constituyó en tiranía, o sea en persecución del disidente, vinieron otros a justificar todo esto minimizando el mal causado a unos pocos y apelando al bien general procurado. Hemos oído y leído frases como ésta: “El consuelo íntimo que procura la religión compensa con creces el mal obrado en su nombre”.
Jamás la “verdadera” verdad llegó a la aberración de tener que perseguir a quien no sabía nada de ella. Y cuando así ha sucedido, caso de las verdades religiosas, tal verdad era absoluta y pura falacia.