"Lo sagrado no está en las paredes, sino en la carne"
"Todo orden, todo sistema, todo poder que pretenda contener el sentido debe ser cuestionado"

Jesús entra en el Templo —el corazón palpitante de la religión, de la vida civil y simbólica de toda una cultura— y lo trastorna (Juan 2, 13-22). Vuelca mesas, ahuyenta animales, empuña un látigo hecho de cuerdas. En un Evangelio que a menudo habla en voz baja, con palabras lentas y pensamientos profundos, aquí hay ruido, polvo, gestos, cuerpo. El lugar es sagrado, pero la narración no es litúrgica. Es subversiva.
El Templo de Jerusalén es símbolo de todo lo que es establecido, consolidado, inquebrantable. Es la arquitectura del poder religioso, de la identidad colectiva, de la convicción de que un lugar, un rito, una estructura pueden custodiar lo absoluto. Sin embargo, dentro de este espacio se mueven animales, dinero, comercio. Lo sagrado monetizado se ha convertido en mercado.
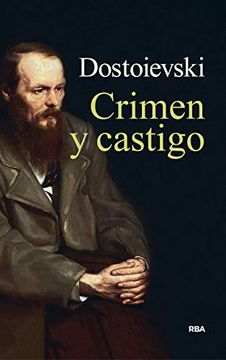
No es difícil reconocer en esta escena un arquetipo narrativo: el del héroe solitario que se rebela contra un sistema corrupto. Jesús se convierte en el hermanastro de Raskolnikov, que Dostoievski retrata en Crimen y castigo, el personaje que, en su delirio ético, se enfrenta al orden establecido.
Jesús, aquí, no enseña. No cura. No consuela. Hace ruido, crea caos, desorden. Y al hacerlo, realiza un gesto que es físico y simbólico. Es una actuación que rompe con la fruición pasiva y obliga al espectador a tomar posición. La escena se transforma en un campo de tensión entre el poder y la vulnerabilidad.
El látigo de cuerdas que empuña Jesús es un acto de ruptura, pero no es violento en el sentido depredador del término. No hay heridos, no hay sangre. Es más bien un gesto de revelación. Como si, en el caos generado por el vuelco de los bancos, saliera a la luz la desnudez del lugar, su contradicción interna: un lugar destinado al encuentro con lo invisible, que se ha convertido en un espacio de transacción económica.
«¡Quiten de aquí estas cosas y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado!», grita Jesús. En sus palabras vibra una tensión antigua, entre lo que es don y lo que es mercancía, entre lo que es relación y lo que es beneficio. Donde el tiempo se monetiza, la amistad se mide en seguidores y la palabra pierde profundidad para transformarse en algoritmo.
Sin embargo, el gesto de Jesús no es solo destructivo. Es profético. Lo entendemos por la reacción de los presentes: «¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas?». En otras palabras: «¿Quién te crees que eres?». En realidad, no discuten lo sucedido: quieren una señal, una legitimación. Han visto el gesto, han percibido su fuerza simbólica, pero quieren encasillarlo. Debe haber un poder detrás. Una autoridad. Un permiso. Una firma.
Jesús responde con una frase enigmática y vertiginosa: «Destruid este templo y en tres días lo resucitaré». Sus interlocutores piensan en el templo de piedra, monumental, sólido, construido en cuarenta y seis años, una cifra exacta y precisa, como para subrayar la lentitud, el peso y la estratificación de la historia. Una arquitectura que tardó casi medio siglo en construirse. ¿Y él promete reconstruirla en tres días? Pero Juan nos lleva a otro lugar. Nos dice que hablaba del «templo de su cuerpo».
El cuerpo se convierte en el nuevo templo: el cuerpo frágil, expuesto, sujeto a la muerte. Lo sagrado no está en las paredes, sino en la carne. Todo orden, todo sistema, todo poder que pretenda contener el sentido debe ser cuestionado.
Cada uno de nosotros construye templos que cree eternos. Sistemas de seguridad, de significado, de control. Y luego, en un día cualquiera, todo se derrumba: un duelo, una pérdida, una crisis, un amor que termina. Y ahí se descubre que lo que queda en pie no es la estructura, sino el cuerpo, el deseo, el «celo» que arde y salva.







