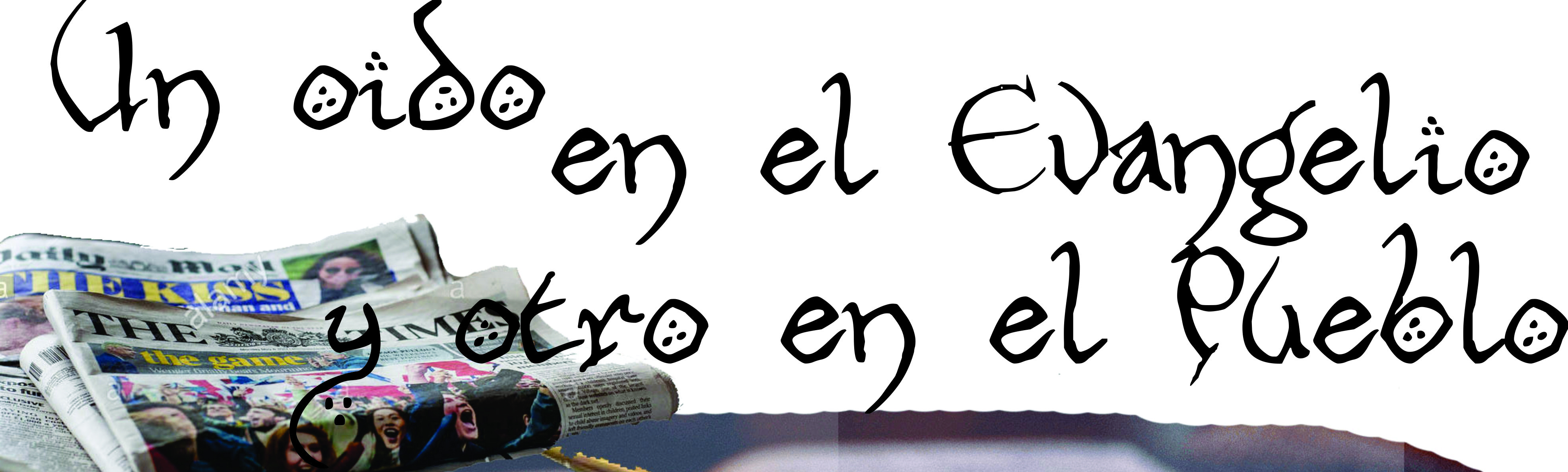Un aporte a la espiritualidad desde el Covid

| Eduardo de la Serna
Un aporte a la espiritualidad desde el Covid
Eduardo de la Serna
Doy por supuesto que por espiritualidad no entendemos esa suerte de cosquilla interior que nos da un poco de entusiasmo por unos segundos, o que (creemos que) nos hace bien, sino que espiritualidad se trata de caminar con y según el Espíritu de Dios. De aporte para escuchar el Espíritu se trata esto, y – quizás, también – de seguirlo.
Empiezo señalando que probablemente no haya en la Iglesia nada más “molesto” que afirmar “creo en el Espíritu Santo”. Un poco caricaturizando diría que con decir “creo en Dios Padre” no hay problema: se lo escucha, se lo obedece, ¡y listo!; con decir “creo en Jesucristo”, como entramos en el terreno “humano” por eso de “se encarnó”, tampoco hay tanto problema, aunque ya empiezan, por aquello de seguirlo, de mirar sus huellas en la tierra, y de escuchar su palabra. Pero el Espíritu Santo sí trae problemas. Es cierto que en su nombre se han dicho y hecho cosas extrañas (espiritualidades), total “nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va” y, por lo tanto, todo (o casi) puede atribuirse al espíritu. Pero en cuanto ese Espíritu está unido al Padre y al Hijo se empieza a complicar. Porque es libertad, novedad, impulso, energía y aire, viento y fuerza, pero a su vez con una mirada “encarnada”, es “en la historia”. No en vano Ireneo habló de “las dos manos” de Dios. El soplo del Espíritu no es sin historia, entonces. Es el movimiento según Dios, con el impulso de Dios y los pies en la tierra. Y ahí radica el problema, porque salir de la tierra, entrar en las nubes, pareciera más fácil, aunque más no fuera por evasión, pero pisando el barro se vuelve novedoso. Y de esa novedad se trata en la espiritualidad.
Los tiempos del Covid (me niego a usar el femenino, que me perdone la RAE) son novedosos, raros. No conocimos (sí la historia, pero no los presentes) una pandemia que nos exigiera cosas y situaciones a las que no estábamos habituados. Cosas incómodas, que nos desagradan a todos, molestan a todos y hasta exasperan a todos (y todas). Y, por lo mismo, decenas de cosas a las que estábamos habituados, cosas que las experimentamos como propias de nuestra vida, no las podemos vivir. O no del mismo modo: amigos y abrazos, familiares distantes y conocidos, reuniones y celebraciones, fiestas y velorios… Y, si de espiritualidad se trata, es sensato tratar de “discernir” (es la palabra adecuada, que tiene que ver con “pesar”, “juzgar”, “analizar”) por dónde nos conduce el Espíritu de Dios en esta novedad.
Pero, es importante saber, si de espiritualidad cristiana hablamos, no se trata simplemente ni de mirar la novedad para simplemente amoldarse, ni de afirmarse en el “siempre se hizo así”. Se trata de mirar los orígenes, para ver el qué, el cómo, el porqué, es decir hundir las raíces, mirar el camino. De memoria se trata, que es tener el ayer delante, y por eso conocer el hacia dónde. Bíblicamente es frecuente entender la vida como un camino precisamente por eso: porque tiene un origen, un destino y un momento en el que estamos. Momento en el que toca, a veces parar y descansar o alimentarnos, a veces mirar un mapa para confirmar el rumbo, a veces sortear un obstáculo, a veces encontrarse con nuevos compañeros de ruta, a veces, recuperadas las fuerzas, retomar con nuevo ímpetu. Pero, y también es bíblico, ese camino es camino de un pueblo, no de un individuo. Es un pueblo peregrino.
Mirando algunas expresiones, algunas ciertamente desafortunadas, debemos reconocerlo, pareciera que los seres humanos creyentes no podemos “encontrarnos con Dios” sin la posibilidad de culto. Las Iglesias (y Sinagogas, y Mezquitas, y Templos) están cerradas y, pareciera, que para nosotros Dios está clausurado. Pero ¿es así?
Los lugares de culto y las celebraciones, en la Biblia, tuvieron diferentes momentos. En Israel había numerosos santuarios hasta la reforma de Josías (aprox. año 620 a.C.) en la que sólo se reconoció un único lugar: el Templo de Jerusalén. Pero este templo fue destruido por los Babilonios (587 a.C.) y recién pudo reconstruirse en tiempos persas (s.V a.C.) y ampliado y consolidado por Herodes y sus sucesores (contemporáneamente a Jesús) para ser finalmente destruido por los romanos en el año 70 d.C. Desde entonces, hasta hoy, no hay Templo en Jerusalén, y vigente la reforma de Josías, propiamente hablando, no hay culto en Israel (siempre hablando en este sentido, las sinagogas son lugares de oración, no de culto). Es decir, en el pueblo de Dios, el culto pasó por muy diferentes etapas, sumamente críticas muchas de ellas. Sin embargo, y aquí la clave, aun en los momentos de mayor florecimiento del culto, los profetas fueron muy críticos con este. Digámoslo claramente: muchos, en general, pretendían encontrarse con Dios en la celebración del culto y los profetas, con más o menos vehemencia, señalan que ¡no es allí donde se encontrarán con Dios! Para ese encuentro con Dios, señalan, es fundamental escuchar a Dios mismo. A Dios se lo encuentra allí donde Él nos sale al encuentro, no donde nosotros deseamos encontrarlo. ¡Esta es la clave! A diferencia de los dioses vecinos, que reclaman sacrificios (incluso humanos, en ocasiones) el Dios de Israel es Dios de un pueblo y es en ese pueblo donde se lo encuentra. Por eso Dios es “el que está” en la historia (incluso, es interesante que el verbo “crear” se aplica primero al pueblo y, recién más tarde, se aplica a “los cielos y la tierra”). Dios es “nuestro Dios” si somos “su pueblo”, por eso señala expresamente en el Decálogo, que las relaciones interpresonales nos constituyen como tal. Esto queda claramente expresado en un par de palabras fundamentales constitutivas del “verdadero Israel”: el derecho y la justicia (mispat we tzedaqá, un par que se encuentra 173 veces en la Biblia hebrea, en textos de tiempos variados y géneros literarios variados). Dios elige a Israel como pueblo, no porque sea el mejor, ni el más fuerte, ni el más sabio, sino simplemente para que viva el derecho y la justicia, y así muestre a las demás naciones (“luz de las naciones”) que otro mundo es posible, no un mundo de opresores y oprimidos, amos y esclavos, superiores y súbditos, sino una sociedad de hermanos (y hermanas, agreguemos, aunque no se desarrolla esta idea en la Biblia hebrea). Es decir: a Dios se lo encuentra allí, en el hermano, en la práctica de estas cualidades, recién después el culto es una opción de encuentro. “Después”. Si el “culto” es el ámbito de encuentro con Dios, pues hay que decirlo claramente: eso ocurre en el hermano, no en el templo (o sus circunstancias posteriores).
Entrando en la Biblia especialmente cristiana, destaquemos que Jesús señala especialmente el reinado de Dios, no tanto el “culto”. ¿Qué es el culto? Es una pregunta apropiada antes de continuar. ¿Es un acto para Dios?, ¿es para nosotros?, ¿es un encuentro? Si es para Dios, como se ha dicho, es sensato dejar que Dios mismo nos diga qué le da placer, qué le agrada, que quiere, y no que seamos nosotros quienes lo hagamos. (Notemos, además, que es mucho más humano, y agradable, buscar “agradar a Dios” y no “obedecerle”). Si se trata de “encuentro”, ciertamente nos encontraremos con Dios “allí donde él esté” y no donde nosotros desearíamos. Y si es “para nosotros”, extraño culto sería ese, centrado en nosotros más que en Dios. Curiosamente, este Dios que quiere reinar, lo hace siendo “padre”, y – además – un padre que puede ser desobedecido sin que nos quite el saludo por eso, sino que corre a abrazarnos en el reencuentro. Y este padre se alegra, lo que Él quiere, es que sus hijos e hijas se amen. Que sean y vivan como hermanos. Esta nueva familia, reunida en torno al amor es lo que los seguidores de Jesús llamarán “Iglesia”. La Iglesia es, entonces, una comunidad reunida en el amor de las hermanas y hermanos junto a su Padre. En esa reunión hay vida compartida y celebrada, ciertamente. No en vano “agape”, que es “amor” pasa a decirse también de la “comida común”, comida que se celebra en ocasiones (en los primeros tiempos no es fácil saber con seguridad la frecuencia de dichas comidas; además de que lo que sabemos que ocurre en X lugar, no necesariamente ha de suponerse en otro).
Todo esto nos lleva a concluir indudablemente, que es en el otro o la otra donde nos encontramos con Dios; recién “después” tiene sentido el encuentro comunitario del culto.
En tiempos de pandemia, de tantos enfermos (conocidos o no), de tantos que se gastan y desgastan por servir (personal de servicios esenciales, especialmente: de la salud, del poder judicial, de transporte, limpieza…), de tanto sufrimiento, soledad, angustia… ¿dónde encontramos a Dios? El padre del pobre, el huérfano y la viuda, el rescatador (go’el) del empobrecido y esclavizado, el que se reconoce presente en el hambriento, sediento, enfermo y encarcelado ciertamente es allí, ¡¡¡en el hermano y hermana!!! donde nos sale al encuentro. ese es el ayuno que Dios quiere (Is 58,6-7), el culto verdadero es el don de sí a los y las demás (Rom 12,1), la religión pura e intachable ante Dios (Sant 1,27).
En la práctica bíblica, hacerse un dios al propio modo, a su propia imagen y semejanza, es entrar en el terreno de la idolatría (esta manipulación de dios es lo que subyace en la prohibición de hacerse imágenes, es decir ponerle a Dios nuestros propios límites). Con frecuencia, en nuestra oración y en nuestro culto, más que dirigirnos al Dios-con-nosotros, solemos pretender relacionarnos con un dios-para-nosotros, un dios que en la práctica no es tal sino un ídolo. Es este el sentido habitual de tantos místicos y místicas que insisten en “dejar a Dios ser Dios” y no pretender un Dios a nuestro propio modo y placer. Dios es quien es, y estamos invitados a descubrirlo (y amarlo), y – precisamente por ser Dios – sabiendo que siempre podremos conocer más y mejor (o menos mal o peor), y eso nunca terminaremos de conocer, saber y amar. Precisamente porque es Dios. Tenemos la vida entera, la historia entera, para conocerlo más y mejor y amarlo más y mejor donde él elige estar y con humildad (que es “verdad”) reconocerlo, buscarlo y abrazarlo. Y pretender domesticarlo, acotarlo a nuestros límites, simplemente habla de nosotros, no de Dios.
En medio del que quizás fuera el acontecimiento más dramático de nuestra historia reciente, durante la Segunda Gran Guerra, y el padecimiento atroz del pueblo judío, surge hondamente, con la fuerza del lamento y la profundidad de la oración, la voz de Etty Hillesum. Y ella no acepta los clamores de aquellos que dicen que debemos pedir a Dios que nos ayude en medio del drama: no, afirma convencida, con la capacidad brillante y simple de los místicos, somos nosotros los que debemos ayudar a Dios. Y a eso entrega sus esfuerzos y dedicación, para ser un corazón pensante en medio del Campo (en Westerbork), para que sientan una palabra cálida, una mano tierna, una escucha compasiva los que iban muriendo en vida y serían “trasladados” a Auschwitz y otros campos (Theresienstadt, Sobibor, etc.). Eso fue para ella, ¡y lo fue!, “ayudar a Dios”.
¿Puede pensarse una espiritualidad desde el covid que no incluya a los enfermos y sus familiares, los que los cuidan y les brindan el aire tan necesario de la vida y de la esperanza? ¿Puede pensarse posible “respirar un aire de estratósfera”, o de burbuja que no dé la energía necesaria a los respiradores que tanto precisan los enfermos más graves? ¿Puedo pensar en un culto para mí y los míos desentendiéndome del dolor y la enfermedad, la soledad y la angustia? Poder, podremos, pero simplemente es bueno saber que en nada se parece eso al culto judeo-cristiano. Por allí, decía Atahualpa Yupanqui y repite León Gieco, por allí “Dios no pasó”.
Foto tomada de pxfuel.com/es/free-photo-iumar