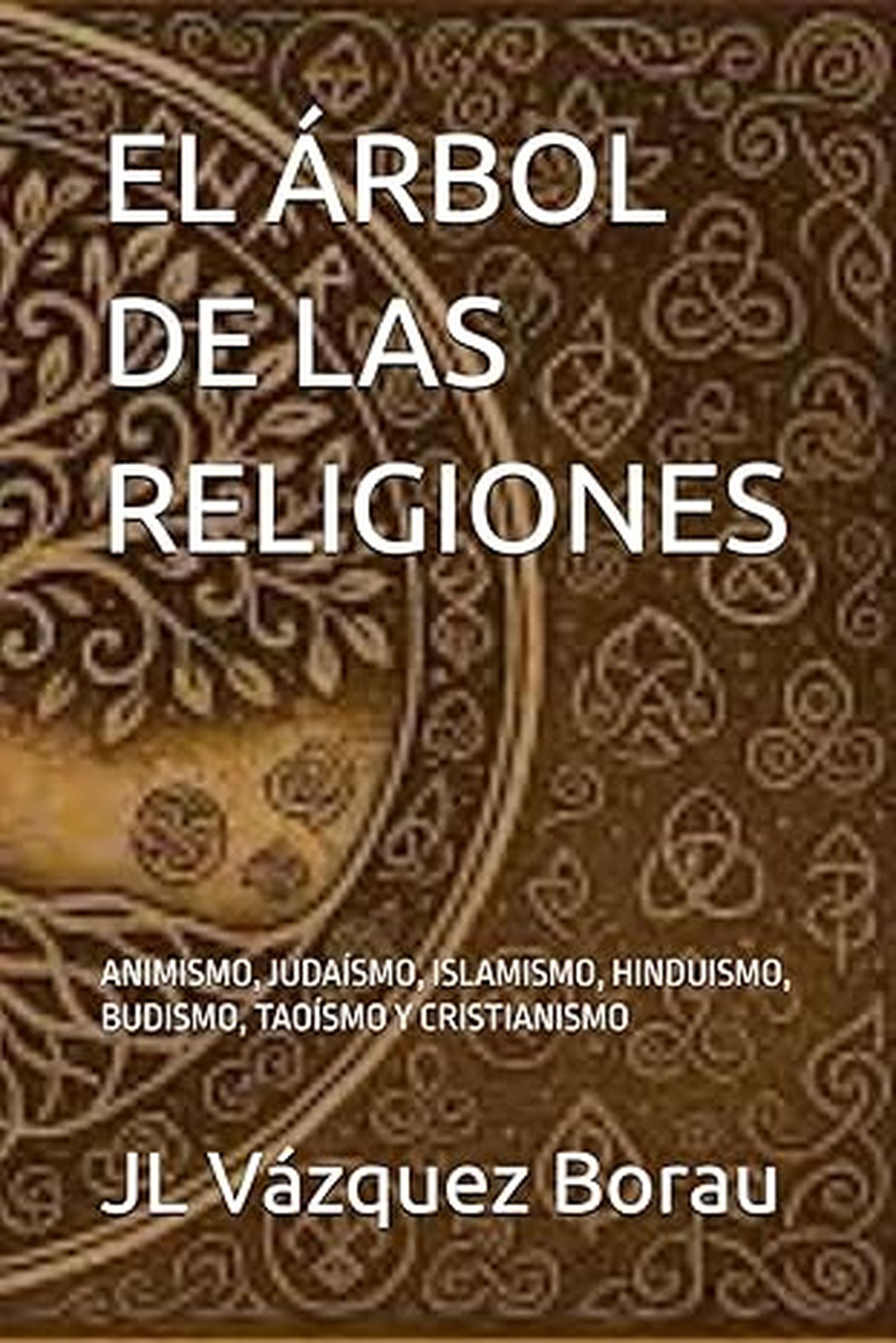Vizcaínos en el Quijote
Los vizcaínos del Quijote son los vascos por antonomasia.
vizcaína: 2; vizcaíno: 31; Vizcaya: 1
Vizcaíno (doc. s. XV, de Vizcaya, del vasc. Bizcaya, der. de Bizcar 'espalda' :: 'lomo de los montes') adj. gentilicio: ‘relativo a Vizcaya’; por generalización hiperonímica: ‘vasco’.
Mediante esta operación semántica de generalización se emplea el nombre de un subconjunto más llamativo, aunque de menor extensión, para denominar el conjunto de mayor extensión que lo contiene[1]; lo cual hace que los vizcaínos aparezcan en multitud de textos como los vascos por antonomasia; de manera que donde se dice vizcaíno hay que comprender ‘vasco’[2], incluso cuando esta palabra no aparece ni una sola vez en todo el texto, como es el caso del Quijote.
Haciendo uso de la misma operación semántica, Sebastián de Covarrubias, autor del Tesoro de la lengua castellana o española, escribía en 1611: «De los vizcaínos se cuenta ser gente feroz y que no viven contentos si no es teniendo guerra; y sería en aquel tiempo cuando vivían sin policía ni dotrina. Agora esto se ha reducido a valentía hidalga y noble, y los vizcaínos son grandes soldados por tierra y por mar; y en letras y en materia de gobierno y cuenta y razón, aventajados a todos los demás de España. Son muy fieles, sufridos y perseverantes en el trabajo. Gente limpísima, que no han admitido en su provincia hombres estranjeros ni mal nacidos.», Cov. 288.b.50
El tipo cómico del vasco y su manera de expresarse en castellano fue tópico literario en los siglos XVI y XVII y lo trató Cervantes en su entremés El vizcaíno fingido y en la comedia La casa de los celos.
Juan de Valdés escribía a principios del siglo XVI: «ay muchos vizcaínos en Castilla que después de aver estado en ella quarenta o cinquenta años, y sabiendo del resto muy bien la lengua, muchas vezes pecan en el uso de los artículos», Diálogo de la lengua, 1535, ed. Barbolani, p. 151.
«Si quisieres saber vizcaíno, decía Don Francisco de Quevedo en el «Libro de todas las cosas y otras muchas más», trueca las primeras personas en segundas con los verbos, y cátate vizcaíno, como Juancho quitas leguas, buenos andas vizcaíno. Cervantes remedó más a la larga este lenguaje en la comedia La casa de los celos en boca de un vizcaíno, escudero de Bernardo del Carpio, que decía a su amo: Bien es que sepas de yo | buenos que consejos doy, |. que por Juangaicoa soy | vizcaino, burro no.», Clem. 1098.b.
Un testimonio, sacado de una conversación entre Cortés y Montezuma, nos hace pensar que este tópico llegó pronto a América: «E que como nuestro emperador tiene muchos reinos y señoríos, hay en ellos mucha diversidad de gentes, unas muy esforzadas e otras mucho más, e que nosotros somos de dentro de Castilla, que llaman Castilla la Vieja, e nos nombran por sobrenombre castellanos; e que el capitán que está ahora en Cempoal y la gente que trae que es de otra provincia que llaman Vizcaya, e que tienen la habla revesada, como a manera de decir como los otomís de tierra de México; e que él verá cuál se los traeríamos presos; e que no tuviese pesar por nuestra ida, que presto volveríamos con victoria.», Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, c. CXV, p. 330.
En la aventura del Vizcaíno del Quijote se atribuyen a este personaje las cualidades siguientes: cauto, colérico, gallardo (dos veces), valiente, valeroso (dos veces). La etopeya cervantina es tan sutil como la proverbial, donde la supuesta necedad se convierte en sabiduría. «Dice el proverbio: "Vizcaíno necio, tarazón de en medio"; estaban los tres a una mesa y concertáronse los castellanos de burlar al vizcaíno, y dijo el uno: "Yo no como cabeza", y el otro: ''Yo tampoco como cola"; el vizcaino tomó la trucha y dividióla en tres tarazones, y dijo: "Tú, que no comes cola, come cabeza, y tú, que no comes cabeza, come cola: vizcaíno necio, juras a Dios, tarazón de en medio".», Cov. 954.a.37.
Avellaneda, por boca de su Sancho, hace eco a su modo un poco chabacano a esta manera de encomiar a los vizcaínos: «—Señor Perineo, vuesa merced no conoce bien a mi amo como yo le conozco; pues sepa que es hombre que ha hecho guerreación con otros mejores que vuesa merced, pues la ha hecho con vizcaínos, yangüeses, cabreros, meloneros, estudiantes», DQA, 29.16.
La fragmentación del relato tras su ruptura es un procedimiento frecuente en el Quijote, que contribuye a crear suspense: la aventura del vizcaíno queda interrumpida en el momento culminante de la batalla: primer episodio: I.8.26-51; segundo episodio: I.9.12-15.
El vizcaíno se opone a don Quijote, que pretende exigir a su señora un rodeo por el Toboso para presentarse ante Dulcinea. Hay analogía con la misma exigencia a los galeotes y su reacción de oposición a don Quijote. La diferencia entre las dos aventuras es que en la de los galeotes don Quijote los había liberado realmente, mientras que en ésta no, ya que los personajes que él había tomado por encantadores eran frailes de San Benito.
Cervantes imita el mal castellano de los vizcaínos poco cultos, cuya nota más característica según Covarrubias son los solecismos: «Solecismo. Una composición de oración desbaratada, cuyas partes no convienen entre sí, y el ejemplo es muy propio en los vizcaínos que empiezan a hablar nuestra lengua, por conjugar y adjetivar mal.», Cov. 943.a.26.
Las palabras del vizcaíno quieren decir: 'Vete, caballero, en hora mala que, por el Dios que me crió, si no dejas el coche, es tan cierto que te matará este vizcaíno como estás ahí'.
Los vizcaínos eran conocidos como de carácter tosco y duro, coléricos, y orgullosos de su hidalguía, (Rgz Marín, Murillo). Así se refleja en la continuación de esta aventura: «¿Yo no caballero? Juro a Dios, como cristiano, que mientes. Si arrojas la lanza y sacas la espada, ¡cuán presto verás que llevo el gato al agua ! El vizcaíno es hidalgo por tierra y por mar, y mira que mientes si dices otra cosa.», I.8.44. Glosa: «'¿Que no soy caballero? Juro a Dios, como cristiano, que mientes mucho. Si arrojas la lanza y sacas la espada ¡verás cuán presto me llevo el gato al agua! El vizcaíno es hidalgo por tierra, por mar y por el diablo; y mira que mientes si dices otra cosa'; llevarse el gato al agua: 'salirse con la suya'. Era proverbial el aferramiento de los vascos a su hidalguía (véase arriba, n. 56); ponerla en duda constituía para ellos la mayor ofensa: por eso el vasco desmiente (y ofende gravemente) dos veces a DQ.», Rico, 102. ® Llevar el gato al agua
Conviene recordar aquí el relato por Sigüenza del motín de 1577 de los canteros vizcaínos, durante la construcción del Monasterio del Escorial, obra fundada y seguida personalmente por el severo rey Felipe II: «amenazaban grandes cosas, si Dios no pusiera su mano en cortarlas a los principios. La primera fue un motín de la mayor y mejor parte de los oficiales de esta obra, que eran los canteros. Sucedió que por cierto delito, no de mucha monta, el Alcalde mayor de la villa de El Escorial, que le nombra el Prior del convento, prendió a unos vizcaínos canteros, y, según él dijo, no con intento de afrentarlos, sino de atemorizarlos, hizo buscar y traer unos asnos en que sacarlos a azotar.
Entendióse entre ellos, y corrió la voz de unos en otros. Como se presencian tan de hidalgos ellos y los montañeses, amotináronse de suerte que estuvieron muchos toda la noche con sus espadas haciendo vela y guardando la cárcel, porque los prendieron de parte de tarde, pretendiendo matar al Alcalde mayor y Alguaciles si los sacaban.
A la mañana se habían ya conjurado todos, y sin quedar ninguno en las canteras donde trabajaban, vinieron al sitio con un tambor y una bandera, señalando su Capitán. Tocaron muy reciamente la campanilla con que llamaban a la obra, y en un punto cesó toda y cesaron de trabajar, y se juntaron todos con las armas que hallaron, y fueron en forma de escuadrón a matar al Alcalde mayor, quebrantar la cárcel y sacar los presos.», Fray José de Sigüenza, Fundación del Monasterio, p. 114, § 1-3.
También es interesante observar en el mismo relato la reacción del rey: «Vino de allí a pocos días Su Majestad con la Reina, Princesas y Infantas a tener aquí el verano. Fray Antonio el obrero le pidió perdonase aquella gente, que no habían pecado sino de hidalgos, de honrados y de necios. Su Majestad se rió, y le respondió con benignidad, mostrando en esto su gran prudencia, entendiendo cuán verdad era lo que el fraile decía y si se hubiera de hacer caso de ello, se habían de poner muchos en las galeras, y aun en la horca, y así se quietaron los canteros, que, como el desacato y delito había sido grande, estaban mal seguros hasta este punto. § Entendióse que al que alzó la bandera y al que tañó la campana y algún otro los echaron a galeras, castigo bien merecido.», ídem, ibídem, p. 115, § 4.
||…vizcaíno…||
|| así te matas como estás ahí vizcaíno: «—Anda, caballero que mal andes; por el Dios que crióme, que, si no dejas coche, así te matas como estás ahí vizcaíno.», I.8.40. 'Vete, caballero, en hora mala, que, por el Dios que me crió, si no dejas el coche es tan cierto que este vizcaíno te matará como que tú estás aquí'; el parlamento del vizcaíno esconde dos chistes a cuenta de DQ: decir caballero que mal andes a quien pretende ser caballero andante, y vizcaíno, que equivalía a 'tonto', que por concordancia se puede aplicar a DQ. A los vizcaínos se les atribuía un lenguaje convencional, que Quevedo caricaturiza en el Libro de todas las cosas; eran además objeto de sátira en la literatura de la época, sobre todo en el teatro, por sus ínfulas de nobleza, su inocencia o simpleza y su valor, junto con su facilidad para ofenderse y encolerizarse.», Rico 1998, p. 102.
|| con el vizcaíno… yangüeses: «De lo que más le avino a don Quijote con el vizcaíno y del peligro en que se vio con una turba de yangüeses», I.10.Epígr.
Este epígrafe no corresponde a lo narrado en este capítulo (Schevill-Bonilla): la aventura del vizcaíno quedó ya terminada, y la de los yangüeses (ni mención se hace de ellos aquí) se refiere en el c. I.15, que empieza la «Tercera Parte» de 1605. En la edición del Quijote de Tonson (Londres, 1738) se sustituyó por otro epígrafe inventado (Del discurso que tuvo don Quijote con su buen escudero Sancho Panza), y la Real Academia Española, en su edición de 1780, inventó el siguiente: De los graciosos razonamientos que pasaron entre don Quijote y Sancho Panza su escudero, muy adecuado al contexto y que luego han reproducido la mayoría de las ediciones posteriores.
Se trata probablemente de un descuido de Cervantes, pero descuido revelador, ya que indica la posibilidad de que en una primera redacción viniera tras la aventura del vizcaíno la de los yangüeses. Es posible que el episodio, o interludio pastoril, de Grisóstomo y Marcela, c. I.11-14 se hubiese interpolado posteriormente. Por tanto, puede suponerse que la división en Partes se le ocurrió a Cervantes después de haber escrito el relato de las aventuras del vizcaíno y de los yangüeses o gallegos, y que habiendo interpolado el episodio pastoril entre estas dos aventuras, y considerando a éste como integrado en la unidad de la «Segunda Parte», se le olvidó cambiar el epígrafe original.
Se ha especulado sobre una posible versión o redacción primitiva de Cervantes: es muy posible, como lo defiende Martín de Riquer, que en una primera redacción del Quijote, tras la aventura del vizcaíno viniera la de los yangüeses o gallegos, o sea que a continuación de este capítulo 10 siguiera inmediatamente el 15 [3].
|| soy vizcaíno: El elogio que hace Sancho de los vizcaínos es irónico por exagerado: «Preguntéle si había ido allá el vizcaíno de marras; díjome que sí, y que era un hombre muy de bien.», II.31.18.
En aquél entonces tenían fama de ser muy leales, de linaje limpísimo y valientes, aunque esto se atribuía al haber transformado su fiereza en valentía: «De los vizcaínos se cuenta ser gente feroz y que no viven contentos si no es teniendo guerra; y sería en aquel tiempo quando vivían sin policía ni doctrina. Agora esto se ha reduzido a valentía hidalga y noble, y los vizccaínos son grandes soldados por tierra y por mar; y en letras y en materia de gobierno y cuenta y razón, aventajados a todos los demás de España… », Cov. 288.b.50.
Fue crecido el número de vizcaínos (vascos por antonomasia) que sirvieron de secretarios a magnates españoles tanto en la península como en Flandes, Italia e Indias, (Rgz Marín). Como era de esperar, el secretario del gobernador Sancho Panza en la ínsula Barataria era vizcaíno: «—¿Quién es aquí mi secretario? —Yo, señor, porque sé leer y escribir, y soy vizcaíno. —Con esa añadidura —dijo Sancho—, bien podéis ser secretario del mismo emperador.», II.47.15-18. «Era hecho bien conocido la abundancia de secretarios vizcaínos 'vascos', dato que a menudo se explicaba por su lealtad y fidelidad, cortedad de palabras y buena letra.», Rico, 1008.
* * *
Salvador García Bardón, Taller cervantino del “Quijote”, Textos originales de 1605 y 1615 con Diccionario enciclopédico, Academia de lexicología española, Trabajos de ingeniería lingüística, Bruselas, Lovaina la Nueva y Madrid, aparecerá en 2005.
__________
[1] Se emplea el hipónimo (‘el nombre de abajo, el de menor extensión’) en lugar del hiperónimo (‘el nombre de arriba, , el de mayor extensión’’), razón por la cual se amplía la extensión del primero. La misma operación semántica nos permite emplear la palabra romanos para denominar a los ‘latinos’.
[2] Esta antonomasia ha sido tan fuerte a través del tiempo, que el propio Sabino Arana (1865-1903) pretendió iniciar la organización política del nacionalismo vasco a partir del nacionalismo vizcaíno: “El 31 de julio de 1895 se constituyó en Bilbao el Bizkai-Buru-Batzar, un Consejo Superior para tratar los asuntos del nacionalismo vizcaíno, con el que Sabino Arana pretendió iniciar la organización política del nacionalismo vasco.” Enciclopedia Universal DVD © Micronet S.A. 1995-2002.
El Fundamento histórico de esta antonomasia es el: «Título de cómo suçedieron los señoríos de Lara e de Vizcaya en la Corona Real de Castilla en el tienpo del infante don Juan, que fue Rey de Castilla.
Muerto el conde don Tello, en el año del Señor de mil CCCLXXI años, entró el infante don Juan, primogénito de Castilla, en Vizcaya e fue reçevido por señor d'ella por todos los vizcaínos, porque la eredó por la Reina, su madre, que era nieta legítima de los Señores de Lara e de Vizcaya; e así mismo eredó a Lara e a Vizcaya e apropióla para la su Corona Real. E juró en Santa María de Gernica la Vieja e en Santa Fimia de Vermeo, por sí e por sus deçendientes, de les guardar usos e costunbres, franquezas e livertades e de nunca la partir de la Corona Real de sus reinos, porque se fallava que estos Señores de Vizcaya, seyendo enriscados, se avían apoderado, ganando de uno en otro muchas villas e castillos e eredamientos en muchas provinçias de los dichos reinos e así mesmo en las veetrías de Canpos e de otros logares en la costa de la mar, en manera que no avía vezino que de non les dixiese a lo que ellos dezían de sí en todo logar de sus vezindades e muchos de los Reyes de Castilla e de León, e aun de Aragón e de Navarra e de Portogal, fueron deservidos de algunos d'ellos, tanto eran de soverviosos. E por escusar todos estos inconvenientes, fallaron a Vizcaya provechosa para sí.», Lope García de Salazar, Istoria de las bienandanzas e fortunas, Libro XX, documento de 1471 – 1476, editado por Ana María Marín Sánchez, Corde (Madrid), 2000.
[3] Ver las notas de MdeRiquer, Q. p. 105 y de Murillo, I.10, p. 146-147