Audaz relectura del cristianismo (30). La familia como reto

La primera acepción que la RAE atribuye a la palabra familia como “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas” nos permite saltar fácilmente del pequeño núcleo familiar al conjunto de la humanidad, pues todos los seres humanos estamos emparentados y dependemos unos de otros. Es la gran “familia humana”. En el ámbito cristiano, los lazos que anudan a los miembros de la familia son incluso más fuertes que los de sangre: todos formamos un único cuerpo místico, del que cada uno somos un miembro y Cristo, la cabeza. Todos somos al mismo tiempo materia sacramental y beneficiarios del sacramento nuclear, comida y comensales en la cena del Señor. El ambiente de Navidad, que ya vivimos por la ambientación de las calles de nuestras ciudades y por otras presencias animadoras de tan entrañable evento, le confiere a la familia una relevancia particular, pues la Navidad es una celebración eminentemente familiar.

La familia humana
A nadie se le escapa que la condición humana de que todos formamos una sola familia impone obligaciones de convivencia muy interesantes y estimulantes, pues, si bien la marcha general de la humanidad depende globalmente de todos los seres humanos, es obvio que también lo hace en parte del comportamiento de cada uno de sus miembros. Es nuestra conducta, la de todos juntos y la de cada uno en particular, la que hace bueno o malo, confortable o inhóspito, el mundo que hemos recibido como hogar común. Creo que fue san Francisco de Sales el primero que dijo algo tan redondo y atinado como “toda alma que se eleva, eleva el mundo”, afirmación de profundo calado cuya inversión nos obliga a reconocer también que quien se degrada, degrada el mundo.
El gran reto que tiene planteada la familia es ganarse el pan de cada día y construir una forma de vida digna y humana para todos sus miembros. De hecho, nunca cesa la actividad sobre la Tierra. Mientras unos seres humanos duermen o se solazan, otros trabajan. Sabemos de sobra que, de remar todos en la misma dirección, este planeta nuestro sería mucho mejor hogar del que ahora es y que podría sustentar, sin que nadie tuviera que pasar necesidad, a muchos más habitantes de los que ahora alberga.
Subrayemos de paso que, para el sosiego de la vida familiar, es de todo punto necesaria una buena administración de los bienes disponibles. Hay hogares que se convierten, por ese preciso motivo, en un infierno. Algo parecido ocurre con los bienes de cada nación (familia nacional) y de toda la Tierra en general (familia humana).

Sin embargo, la historia nos demuestra fehacientemente que el pillaje de quienes no ven tres en un burro hace que no solo escaseen los recursos, sino que unos utilicen parte de los bienes conseguidos para derribar lo que otros levantan. El despiste humano es tan descomunal y paradójico que puede llevarnos a gastar una fortuna en empobrecernos. ¿Cabe despropósito mayor que ver a los seres humanos empecinados en hacerse daño unos a otros? Muchas de las lágrimas que derramamos son provocadas por dramas o desajustes causados por quienes, siendo nuestros hermanos, deberían hacernos reír.
¿Por qué ocurre tal barbaridad? Ya hemos dejado entrever la razón: por la depredación de quienes pretenden hacerse ricos a base de empobrecer a cuantos caen bajo sus garras, de quienes pretenden sobresalir pisoteando a quienes tienen a su alrededor. ¿Alguien toleraría en el seno de una familia normal que, sentados todos a la misma mesa, unos comieran hasta reventar y otros ayunaran hasta desnutrirse o que unos gritaran y otros ni siquiera pudieran abrir la boca? Si cuanto se sirve en la mesa es para compartir en animada conversación, ¿por qué no vemos la Tierra entera como una mesa bien surtida y animada con conversaciones en las que cada cual pueda expresar honestamente lo que piensa y siente sin inhibiciones ni miedos?

Nuestra mayor riqueza
Sin la menor duda, el trabajo es nuestra mayor riqueza. Trabajar es la única manera que tenemos los humanos de utilizar los recursos que la naturaleza nos ofrece. No deberíamos valorar el trabajo solo como medro personal, sino como la forma de explotar en beneficio de todos los recursos naturales, incluidos los recursos de nuestras propias potencialidades. Aunque la perspectiva de enriquecerse estimule el esfuerzo productor, la codiciosa acumulación de bienes jamás debería poner en peligro la supervivencia de ningún ser humano. En la intensidad y eficacia del trabajo no somos todos iguales, pero a nadie debería faltarle la posibilidad de vivir dignamente gracias a su propio esfuerzo o, cuando se requiera, gracias al esfuerzo colectivo.
Somos nosotros mismos nuestra mayor riqueza. De cómo trabajemos dependerá la dignidad con que vivamos. Aunque no seamos conscientes de ello, dependemos mucho unos de otros. Los miles de seres humanos que cooperan de alguna manera a que yo viva y pueda desarrollar mi vida son también mi riqueza. A nuestros padres les debemos la existencia y a todos los demás, la subsistencia.
Para que uno pudiera calibrar el alcance y la hondura de tan sólida certeza tendría que ser capaz de imaginar, por un lado, que ha venido a este mundo por magia, sin la intervención de nadie, y, por otro, que vive en él completamente solo. Sería la única manera de saber a fondo lo que vale un ser humano a nuestro lado. La soledad es corrosiva y, de prolongarse, nos tritura como carcoma. No somos rocas, ni árboles, ni caracoles. Necesitamos conectarnos y empaparnos de humanidad.

El mejor de los mundos posibles
Llegados a este punto, podríamos preguntarnos cómo sería nuestro mundo si los seres humanos no nos hubiéramos dedicado a destruir con tanta cerrazón lo que otros, con paciencia y esfuerzo, nos han legado como patrimonio. Seguramente sería el nuestro un mundo paradisíaco, de puro gozo y complacencia. O puede que no, porque, siendo uno providencialista, tiene que admitir que las cosas suceden siempre de la mejor manera posible al depender de la voluntad divina, por inescrutables que resulten sus designios. Es posible que los contratiempos y los sufrimientos sean el mejor camino para sacudirnos de encima la placentera pereza que habitualmente nos invade y catapultarnos a la plenitud humana.
La dinámica de vida y muerte a que necesariamente estamos sometidos confiere a la muerte la función de realzar la vida, lo mismo que el dolor emplaza el gozo, la enfermedad valora la salud y los problemas activan potencialidades. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que las guerras y los desastres naturales, que nos arrastran a situaciones límite, nos fuerzan a emplearnos a fondo en la reparación de los daños sufridos.
La fuerza del perdón
Frente a los desastres naturales solo cabe resignación y reacción rápida, pero, frente a los daños causados por nosotros mismos, tan frecuentes incluso en el seno de las comunidades pequeñas, el perdón sincero debería ser moneda habitual de cambio. El perdón aligera el peso de quien lo da y provoca la reacción reparadora de quien lo recibe, razón por la que es seguramente la mejor y más dulce venganza por la ofensa recibida o por el daño sufrido.
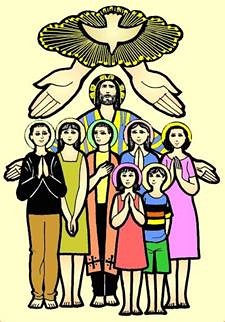
El papa, refiriéndose a la familia básica, la de abuelos-padres-hijos-nietos, embrión de la sociedad, ha hecho una importante reflexión sobre la razón y la fuerza del perdón que encaja muy bien en el marco de esta reflexión. "No existe familia perfecta –dice él-. No tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de unos a otros. Nos decepcionamos los unos a los otros. Por lo tanto, no existe un matrimonio saludable ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin perdón la familia se convierte en un escenario de conflictos y un bastión de agravios. Sin el perdón la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz del alma ni comunión con Dios. El dolor es un veneno que intoxica y mata. Guardar una herida del corazón es un gesto autodestructivo. Es autofagia. Quien no perdona enferma físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Por eso, la familia tiene que ser un lugar de vida y no de muerte; territorio de curación y no de enfermedad; etapa de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde un dolor produjo tristeza y curación, donde enfermedad”.
De elevar el concepto de familia a toda la humanidad, podríamos sacar de esas hermosas palabras conclusiones sobre las políticas y las relaciones humanas. Mil veces llevo dicho que no existe el pecado por la suprema razón de que no tenemos capacidad para ofender o rechazar a Dios, pero sí que podemos ofendernos unos a otros y causarnos daño incluso a nosotros mismos. Dios nos perdona incondicionalmente las ofensas y los daños que nos causamos unos a otros. También en eso debemos imitarlo. El bálsamo del perdón debe aplicarse a cada una de las quiebras de palabra o de obra que se produzcan en nuestras relaciones con los demás o con nosotros mismos.
Seguro que lo más difícil es perdonarse uno a sí mismo, pero debemos ser lo suficientemente humildes para hacerlo. Perdonar allana los caminos de las relaciones humanas y, en el caso de uno mismo, afianza la autoestima, tan necesaria para aguantar el “duro bregar” (Unamuno dixit) de la vida. Para que un alcohólico y un drogadicto inicien un proceso de regeneración, ante todo deben perdonarse a sí mismos.

Quedémonos hoy con que, en la densa convivencia que mantenemos con cuantos nos rodean, el perdón, pedido y ofrecido con sinceridad, allana todos los caminos y resuelve infinidad de conflictos familiares, incluidos muchos divorcios. De perdonarse los inevitables roces que generan los distintos caracteres, las comunidades de vecinos funcionarían mucho mejor. Lo mismo cabe decir de los municipios. En cuanto a los partidos políticos, se centrarían en sus propias virtualidades para demostrar que merecen la confianza de los ciudadanos en vez de limitarse a poner a caldo perejil a sus oponentes. Aunar fuerzas para conseguir objetivos y taponar agujeros para evitar pérdidas de energías son los más sólidos pilares para la convivencia humana. En lo que al encuadre de estas reflexiones se refiere, deberíamos amansar las ínfulas condenatorias de nuestra Iglesia, que tanto daño han causado en el pasado, para hacer que reluzca esplendoroso, para ejemplo nuestro, el incondicional perdón divino a las fechorías humanas, incluso a las de los poderes eclesiales.







