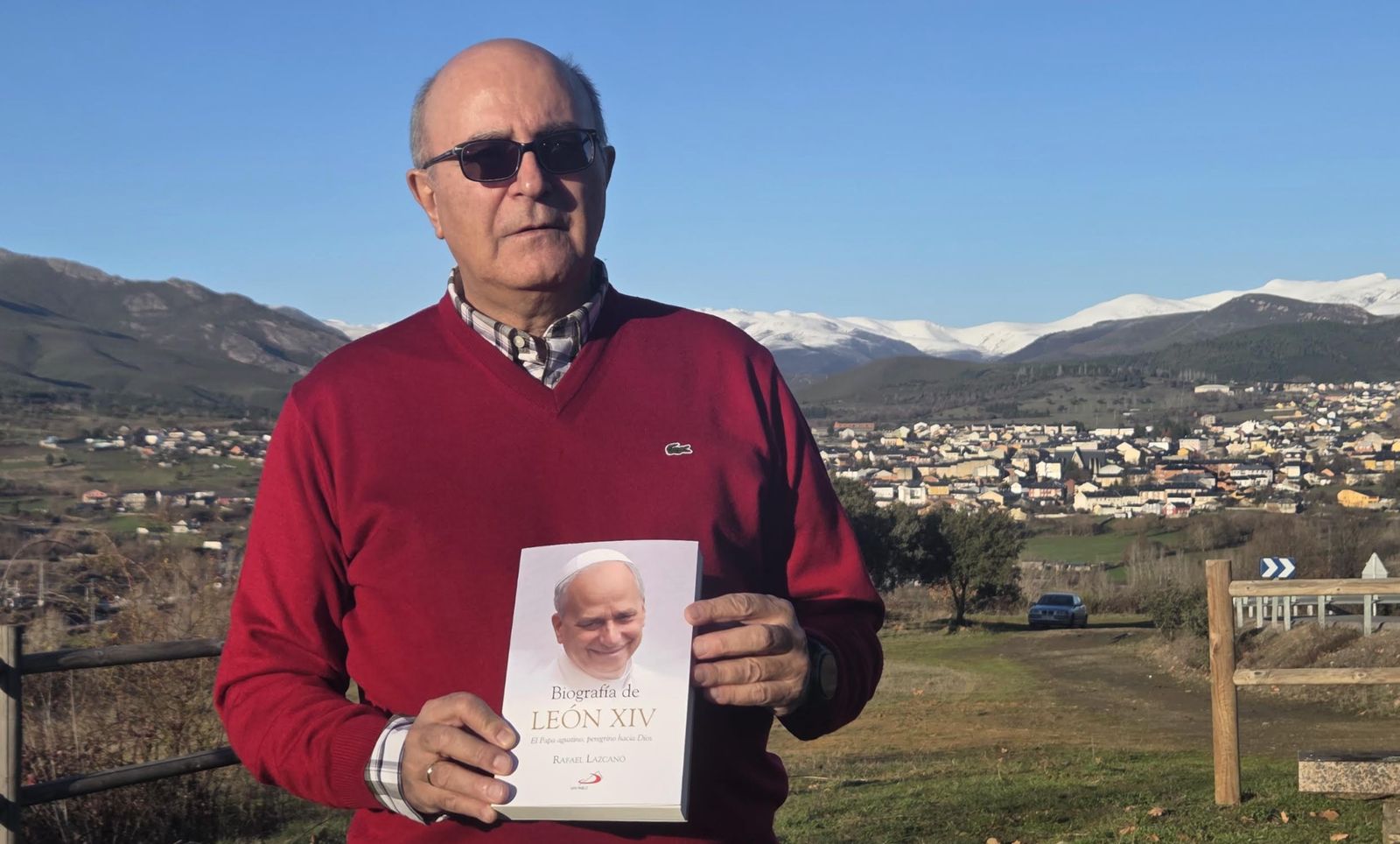Un dilema trágico para la fe.
Venimos diciendo en estos últimos días que, en contra de lo que defiende la Iglesia católica, el personaje Jesús, reconvertido en Jesucristo, incurre en contradicciones irresolubles si se defiende su humanidad y a la vez su divinidad.
Por una parte, la mayoría de los estudiosos independientes de cualquier credo, sostienen su existencia real, deducido precisamente de sus escritos fundacionales, pero del cual no se puede saber nada consistente y sólo deducciones. Por otra, las autoridades cristianas no pueden desdecirse de su credo, es decir, sostienen que Jesús era Dios, más todavía, la segunda persona de una Trinidad difícilmente explicable; y más aún, el salvador de los hombres y el que vino a quitar los pecados del mundo. Son sus palabras.
Que fuera “hombre” ni quitaría ni añadiría nada a la religión cristiana. Pero que sea “dios” sitúa a Jesús en la irrealidad; lo pone a la altura de la caterva de dioses coetáneos a los que copia; lo convierte en algo sujeto de estudio mitológico, no histórico ni antropológico.
Con otras palabras, los cristianos adoran y rezan a una deidad inventada por ellos mismos, sobre todo por Pablo de Tarso, algo que, sí, puede ser predicado, pero no es admisible; algo no creíble para personas con un mínimo criterio racional, so pena de dimitir de dicha racionalidad. Hoy, quien así piensa ya no se siente coaccionado a dimitir de su propio sentido común y puede responder con argumentos a aquellos “doctores de la Santa Iglesia Católica” del catecismo, el primero, que entre creer cosas que escapan a su razón y ser persona racional que se guía por ese sentido común que a él le guía, prefiere la segunda opción.
Si alguien quiere encumbrar a un tal Jesús, personaje que vivió en Galilea “in illo tempore” a la categoría de “Dios” sólo porque así lo cree, con el mismo argumento uno puede titularse a sí mismo “Dios”, porque tiene una altísima auto estima, o llamar “dios” a cualquier Maradona mareado por la cocaína. Pero no lo hace porque, aparte de ser sensato, los demás lo tildarían de loco. De hecho, ha habido muchos paranoicos y destornillados de divinidad.
No caen en la cuenta los cristianos, y más los católicos que han llevado al extremo su credulidad diciendo que “ese” tal Jesucristo está “realmente” presente en un trozo de harina laminada, no caen en la cuenta, digo, de que con la misma piedad y unción veneraban los egipcios a sus dioses y con la misma familiaridad rezaban los romanos a sus “manes”, a sus dioses tutelares. Y creían que “estaban vivos” en sus olimpos.
¿Estaban aquellos equivocados en su religiosidad? ¿Cómo les niegan el fundamento de su piedad a los “paganos” y se la dan a esas “monjitas” enclaustradas, permanentemente en oración ante el Jesús sacramentado? ¿En base a qué criterio si Jesús en poco se diferencia de Horus, Krishna o Mitra?
Con la diferencia, al menos en la Roma imperial, de que cada individuo podía elegir libremente la religión que más se adaptara a las propias exigencias, a sus vivencias o necesidades espirituales, sin la compulsión católica de países ultra religiosos como era la España medieval y barroca, donde era obligada la adscripción al catolicismo oficial so pena de muerte o destierro. O tempora, o mores!
Se ha espiritualizado tanto la religiosidad católica que el Jesús que se mantiene en vida suele ser “Jesusito de mi vida” (en alemán, “o Jesulein” y en Andalucía “Jesulín”) y, el Cristo omnipresente, una talla pegada a su cruz. Más una efigie, un icono y un objeto artístico que una suposición real. Sólo en Semana Santa parece ser que, reviviendo recuerdos, desciende y asciende a la cruz haciéndose personaje lagrimado en procesiones y saetas. Pero esta ya es otra traslación de sentido, porque todo se ha convertido en folklore, en acontecimiento de “interés turístico”.
Y cuando toda esa parafernalia de siglos pasados ya no tiene virtualidad alguna en una cultura, la nuestra, que diverge del pasado, la consecuencia es la diáspora y la disgregación, la desafección, el nefando secularismo que denuncia la jerarquía del credo, que ve con horror cómo huyen de sus iglesias los antaño fieles piadosos, para ellos ovejas descarriadas, personas en el fondo dignas de compasión, seres desarraigados que ni saben ni tienen en cuenta cuáles son las raíces seculares de su cultura. ¡Me lo han dicho tantas veces!
Pues así son las cosas y así es la vida. Como de la fuente de donde mana todo el tinglado no se puede saber nada real y lo que se sabe resulta increíble, la consecuencia son iglesias vacías; conventos que se despueblan; monasterios que se cierran y caen por tierra dignos de mejor suerte, convertidos en canteras de piedra aprovechable o, en el mejor de los casos, en hoteles, bares o centros culturales. Eso sí, bienes nacionales catalogados como monumentos a conservar. Las catedrales de Toledo, Burgos o León vacías de fieles, pero llenas de turistas.
APARTE. Este año celebraremos en Burgos el octingentésimo aniversario de la colocación de su primera piedra. Saltan mis recuerdos a lo leído sobre la celebración del septingentésimo, julio de 1921. Los fastos fueron de una espectacularidad soberbia: presencia de Alfonso XIII, llegado en automóvil desde Santander, y sus ministros; conferencias y coloquios por parte de lo más granado de la casta intelectual y erudita; traslado de los restos del Cid, los pocos que quedaban tras el paso de los franceses por Cardeña, del Ayuntamiento a la catedral; libros editados, uno de ellos del arzobispo-cardenal Juan Benlloch, alma mater o pater de las celebraciones; raids aéreos desde el aeródromo de Gamonal; conciertos; vistosas procesiones; seiscientos cantores del Orfeón Vergarés (un tren para ellos solos); corridas de toros; novena y triduo previos... Fueron tres días memorables, en torno al 21 de julio. Muy grandioso, pero todo quedó ensombrecido por un “desastre”, “el desastre” por antonomasia: Annual y medio mes después, Monte Arruit. Más de 8.000 muertos en pocos días y todo un ejército desbaratado. Y nadie fue ni responsable ni castigado por ello, con consecuencias que llegaron hasta a la Guerra Civil.