Todos somos santos: una fiesta para celebrar la bondad universal
" La santidad es universal porque Dios es universal. No hay grados en el amor divino"
"El lema de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, “Tú también puedes ser santo”, invita a entender la santidad no como un privilegio, sino como una vocación común"
"Ser apartado para Dios no es separarse de los demás, sino pertenecer al Amor que lo abarca todo. Es caminar con humildad, cuidar, perdonar, compartir"
"Pienso, por ejemplo, en Paulino Pérez Mendaña, un médico gallego que encarna lo que significa ser santo en lo cotidiano"

El uno de noviembre de cada año, celebramos el Día de Todos los Santos, una de las fiestas más hondas y esperanzadoras del calendario cristiano. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en lo que realmente significa. La tradición nos ha acostumbrado a mirar hacia los altares, hacia esos santos canonizados cuyas vidas parecen lejanas, casi inalcanzables. Pero, ¿y si esta fiesta no fuera solo la de ellos? ¿Y si realmente fuera la fiesta de todos, la celebración de esa santidad cotidiana, silenciosa, que se vive en lo pequeño, en lo humano, en lo imperfecto?
El lema de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, “Tú también puedes ser santo”, invita a entender la santidad no como un privilegio, sino como una vocación común. No se trata de milagros extraordinarios ni de éxtasis místicos, sino de vivir desde la bondad, de creer que el amor y la compasión son posibles aquí y ahora.

Porque, al final, la santidad no consiste en estar por encima de nadie, sino en estar al lado de todos. En su sentido más profundo, ser santo significa ser “apartado para Dios”, es decir, vivir con un corazón orientado hacia Él, abierto a su voluntad y a su amor. No implica aislarse del mundo, sino mirarlo con los ojos de Dios, buscando el bien en cada gesto y en cada persona. Ser apartado para Dios no es separarse de los demás, sino pertenecer al Amor que lo abarca todo. Es caminar con humildad, cuidar, perdonar, compartir. Es hacer de la vida una ofrenda, no un pedestal. Jesús lo entendió así cuando subió a la montaña y proclamó: “¡Dichosos! ¡Dichosos todos, porque Dios os lleva en su corazón!”. No dijo “unos pocos”, sino todos. Y en esa universalidad está la clave del Evangelio.
Es cierto que la Iglesia ha reconocido oficialmente a muchos hombres y mujeres como santos. Canonizar significa ofrecer un ejemplo, una referencia de fe. Pero también es verdad que las canonizaciones no son infalibles, y que a veces las decisiones humanas empañan el mensaje divino. El caso de Juan Pablo II es un ejemplo que invita a la reflexión: durante su pontificado, mantuvo su apoyo al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y no atendió las denuncias de abuso y de conducta inmoral que ya se conocían. No se trata de juzgar a las personas, sino de recordar que la santidad no puede medirse con criterios de poder, fama o conveniencia eclesial. La Iglesia debería recordar que el Espíritu sopla donde quiere, y que hay santos anónimos —miles, millones— que nunca tendrán estatua ni estampita, pero que encarnan con más pureza el amor de Dios. Porque, en definitiva, la santidad no se canoniza: se vive.
Pienso, por ejemplo, en Paulino Pérez Mendaña, un médico gallego que encarna lo que significa ser santo en lo cotidiano. Cuando preparaba sus primeras oposiciones para obtener un puesto como especialista en radiología —en Gijón, Avilés o Luarca— llevaba tres meses en el paro y se jugaba su primer trabajo estable. Entre varios opositores, tenía todas las facilidades para conseguir la plaza: su preparación, su currículum, su experiencia. Pero entre los candidatos había una médica embarazada que le seguía en puntuación. En mitad de la prueba, Paulino miró hacia su vientre, la miró a ella, y en silencio tomó una decisión: “Me retiro”. Renunció a su oportunidad, a su futuro inmediato, para que aquella mujer pudiera obtener el puesto y garantizar el sustento de su familia.
Ese gesto resume la santidad que no necesita milagros. Una santidad que se mide por la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de elegir el bien del prójimo antes que el propio interés. Paulino nunca lo contó como algo especial. Simplemente, le parecía lo justo.
Años más tarde, en Chiapas, México, se convirtió en escudo humano para evitar una matanza de indígenas. No lo hizo por heroísmo ni por gloria, sino por compasión, porque no soportaba ver sufrir a otros. Y así fue siempre su vida: un compromiso silencioso con los demás. En su consulta, cuando llegaban pacientes sin recursos, abría su cartera, les entregaba dinero y decía: “Cuando necesitéis algo más, venid a mí”. En su cuenta apenas quedaba dinero, no porque no ganara bien, sino porque ayudaba a quien no podía pagar. En su manera de vivir, hay más santidad que en muchos tratados de teología. Paulino nunca buscó reconocimientos. Pero su vida es una parábola moderna de las bienaventuranzas. Él también es santo, aunque nadie lo canonice.
Por eso, el uno de noviembre no debería ser una fiesta de distancia, sino de cercanía. No una celebración de los elegidos, sino de todos los que intentan vivir con bondad. La santidad es universal porque Dios es universal. No hay grados en el amor divino. No hay “más” o “menos” salvación según cuántas misas se celebren o cuántas indulgencias se acumulen. Durante siglos, se ha caído en la tentación de mercantilizar la fe, de creer que con dinero o privilegios se puede comprar el favor divino. Pero la salvación no se compra, se confía. Las misas, los rezos por los difuntos, tienen sentido cuando brotan del amor y del recuerdo, no del miedo ni del cálculo. No hay cuenta corriente ante Dios, no hay jerarquías en el cielo. Para Él, todos somos iguales y todos llegamos del mismo modo: por amor.
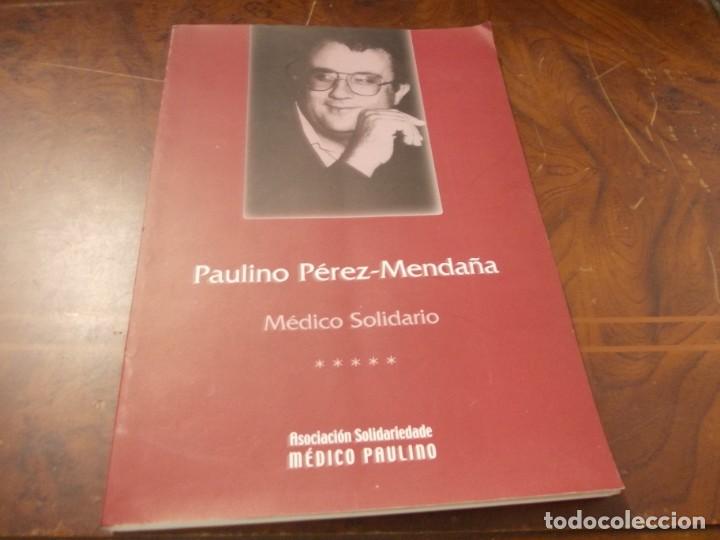
“Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos”, dice el Evangelio. Celebrar Todos los Santos es afirmar eso mismo: que la vida no termina en la tumba, que seguimos caminando hacia esa plenitud que Teilhard de Chardin llamaba “el punto Omega”, la cristofinalización, donde todo converge en Cristo. El uno de noviembre es, por tanto, una fiesta de esperanza. Esperanza en los que se fueron, en los que seguimos aquí y en los que vendrán. Esperanza en que la bondad —por pequeña que sea— tiene sentido.
Y quizá, al recordar a los santos, canonizados o anónimos, deberíamos mirarnos también a nosotros mismos y decir: “Yo también puedo ser santo. No porque sea perfecto, sino porque amo”. Porque la santidad no es un trofeo, es un camino. Y en ese camino, todos caminamos juntos, sostenidos por la bondad de Dios, el único que da sentido a todas nuestras celebracines.







