Compasivo y misericordioso

La clave de la catequesis hoy --VII domingo del tiempo ordinario Ciclo – A (19.02.2017)-- se puede extraer del salmo 102, himno a la misericordia de Dios, cuyo estribillo suena en boca de los fieles a obertura sinfónica en coro monacal: El Señor es compasivo y misericordioso. Ideales vocablos para afirmar la fe, recrecer la esperanza y fomentar la caridad. Capaces también uno y otro de elevar el espíritu, pues nos franquean el corazón Dios, de cuyo regazo jamás debiéramos salir, y por cuya divina virtud a todos los hombres amar.
Entre los humanos, sin embargo, predominan a veces sus antónimos, y así nos va. Significa ello que, lejos de constituir un seguro de vida, ambas palabras pueden llegar a ser, y a menudo lo son de hecho, suplantadas por fuerzas enemigas más que adversarias. No reparamos en que la misericordia y la compasión, sinónimos a la postre, reflejan ternura de Dios Padre, que inclina el oído hacia los hijos que le gritan y gimen elevando el incienso de su oración a la espera de que, de su divina misericordia, llegue la victoria sobre la prueba.
La parábola del siervo sin entrañas (Mt 18, 21-35) ilustra que un rey quiso ajustar cuentas y se encontró a uno que le debía diez mil talentos (unos cincuenta millones de las antiguas pesetas oro). Para evitar lo que se le venía encima, se echó a los pies del rey y postrado le decía: «ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré » (v. 26). «Movido a compasión el señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda» (v. 27).
El contraste vino luego: «Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios (unos ochenta pesetas oro); le agarró y, ahogándole, le decía: ‘Paga lo que debes’. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ‘Ten paciencia conmigo, que ya te lo pagaré’. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía» (v. 28-30).

Poco tardó la consternación del entorno en llegar a su señor, quien, indignado, mandó llamar a semejante energúmeno y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía» (v. 32-34). Donde las dan las toman.
De compadecer-compadecerse salen compasión y compasivo. Rico texto en matices este, sí señor. A poca perspicacia que uno tenga, le salta enseguida a los ojos la rica sinonimia de compasivo (clemente, misericordioso, caritativo, sensible, bondadoso, etc.). Pero no le van a la zaga los antónimos (cruel, inhumano, despiadado, implacable, etc.). En ambos la sociedad actual queda retratada a las mil maravillas.
Se dice que los números carecen de piedad. Cifras son, eso es todo. Detrás del citado texto, por ejemplo, figuran latentes, pero reales, los problemas de la emigración, el desahucio de los okupas, la negación de créditos por los bancos, el comportamiento despótico, la conducta tiránica y el desdén opresor de no pocos sobrinos del rico epulón. A los Lázaros, ni agua. Que se las entiendan con los perros.
La realidad pungente del mundo contemporáneo, y de España en concreto, lo que hay más mano, impone un análisis serio de semejantes problemas. El papa Francisco se esfuerza por echarles valor. Quién sabe si por eso cae a tantos simpático. Algunos dicen que más que un Papa argentino es un argentino al que han nombrado Papa y agregan que la paloma del Espíritu Santo no se equivoca. Claro que también se afirma que Dios anda entre pucheros. Lo malo es que tan vacíos están a veces que se hace difícil identificarlo.
Que el Señor es compasivo y misericordioso denota que el amor a Dios y el amor al prójimo van juntos. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Lev. 19, 18): he ahí el mandamiento con que se cumple toda la Ley (cf. Rm 13, 3). Y como nadie se ama a sí mismo si no ama a Dios, por eso dice el Señor que de esos dos mandamientos pende la Ley entera y los profetas (cf. Mt 23, 37-40: san Agustín, Ep.177, 10: BAC 170,627). Primero al prójimo a quien vemos y nos parece que tenemos más próximo, porque de no ser así, ¿cómo decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo a quien vemos? Urge, pues, la santificación.

«Santificaos y sed santos, porque yo soy santo» (Lev. 11, 44), esto es, elegidme y absteneos de lo que me desagrada. Haced lo que amo, amad lo que hago. Y cuando parezca que es difícil lo que mando, acudid al que manda, para que de donde procede el mandato venga también la ayuda. No niego mi auxilio al que me entrega la voluntad» (L. Magno, Serm. 94,2: PL 54, 459). «Si somos más solícitos de las cosas celestiales que de las de la tierra, no nos es impropia la atribución de este nombre (Santo)» (Cesáreo de Arlés, Serm. 1,19: CCL 103, 15).
La primera lectura, pues, arroja un balance incuestionable: el camino para amar a Dios, no es otro que amar primero al prójimo. Más aún, el amor al prójimo, y por él y en él amar a Dios, es el de la santidad. Urge ser santos, porque Dios es santo. La oración de poscomunión de la fiesta de Todos los Santos proclama a Dios «el solo Santo entre todos los Santos». Y es que, en la espiritualidad, pasa todo por la diagonal de santidad: consagración, ofrendas, sacrificios; absolutamente todo.
Ya en el Antiguo Testamento, pues, llama Dios a los hijos de Israel a ser santos, «porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo » (Lev 19, 2; cf. 11, 44). Apurando términos cabe añadir que Dios es la misma Santidad. En el fragmento evangélico de hoy salen las dos últimas antítesis del discurso de Jesús elaborado con la conjunción adversativa pero yo os digo. Las cuatro anteriores fueron proclamadas el domingo pasado.
Hoy son las finales: «Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo: no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra: al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto […] A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda» (Mt 5, 38-42). Y a continuación: «Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial» (Mt 5, 43-48).
La caridad, en definitiva, es superior a la justicia: cuanto Jesús deja hoy entender en el Evangelio, hay que hacerlo no por justicia, sino por caridad. Y es que Cristo nos llama en el Evangelio de hoy a ser perfectos, como nuestro Padre celestial es perfecto. Esa vocación a la santidad la llevaremos a cabo amando al prójimo. Un amor que debe extenderse también a los enemigos, dado que el Señor es compasivo y misericordioso, y no nos trata como merecen nuestros pecados (salmo 102). De ahí el especial realce hoy del padrenuestro: «Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden».
La vocación cristiana es divina llamada a lo extraordinario, no a lo imposible. Extraordinario en este caso es la santidad, lo que nos caracteriza y supera las medidas del buen sentido, del cálculo juicioso. Esta y no otra es la «justicia mayor», que sobrepasa a la de los escribas y fariseos. El cristiano solo se hace visible en lo extraordinario, lo santo, la sabiduría de Dios.
San Pablo hace una vez más de eximio teólogo de la Iglesia esclareciendo que nuestra vocación a la santidad debe cifrarse en la sabiduría de Dios, jamás en la de los hombres. « ¡Nadie se engañe! Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio, para llegar a ser sabio; pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios […] Todo es vuestro; y vosotros, de Cristo y Cristo de Dios» (1 Cor 3, 16-23). La caridad es sabiduría de Dios. La de este mundo, en cambio, no pasa de necedad a los ojos de Dios. Difícil panorama, que no imposible, repito, porque… Dios es santo, sí, pero es también la Gracia que El otorga a quien humilde se la pide.
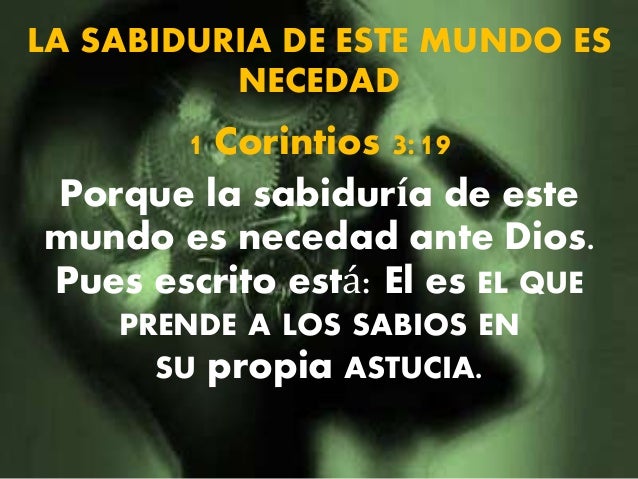
Que «la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios» dio pie a este sublime pensamiento de san Agustín: «Los sabios de este mundo --precisa-- nos insultan a propósito de la cruz de Cristo y dicen: “¿Qué corazón tenéis quienes adoráis a un Dios crucificado?” “¿Qué corazón tenemos?”, preguntas. Ciertamente, no el vuestro. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. No tenemos, pues, un corazón como el vuestro. Decís que nuestro corazón es necio. Decid lo que queráis; nosotros subimos al sicómoro (como Zaqueo) para ver a Jesús.
Vosotros no podéis ver a Jesús porque os avergonzáis de subir al sicómoro. Alcance Zaqueo el sicómoro, suba el humilde a la cruz. Poca cosa es subir; para no avergonzarse de la cruz de Cristo, póngala en la frente, donde está el asiento del pudor; allí precisamente donde antes se nota el rubor; póngala allí para no avergonzarse de ella […]. Tú te ríes del sicómoro porque eres hombre, pero lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres» (Serm. 174, 3).
Espléndido Agustín de Hipona con tan hermosos pensamientos, que bien vendrán al hombre de esta hora incierta, cuando en alguna compañía aérea se ha llegado a prohibir el crucifijo visible en el pecho; cuando alguna directora de colegio, presa de odio, ha tirado a la basura el belén montado por los niños del centro; cuando en alguna capilla han irrumpido jovencitas con el torso desnudo, modales obscenos y profanación de signos sagrados. ¿Cobardía? ¿Vergüenza? ¿Pasividad? Dejémoslo, de momento, en despropósito laico y cochambre de una golfemia suelta.
