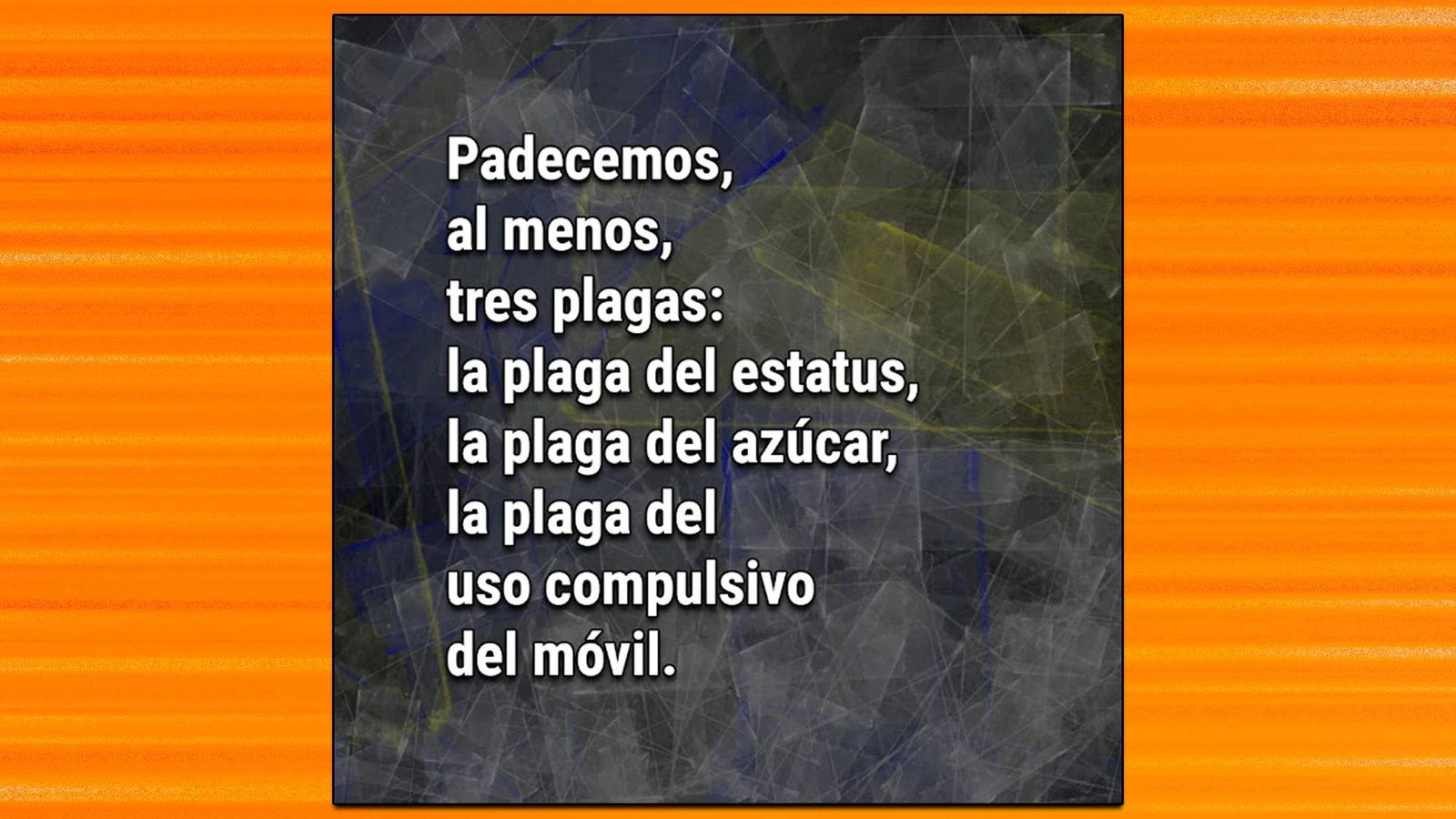Reformar la Iglesia: ganas sin aliento.
Desde la más profunda antigüedad, las religiones han tenido la necesidad lógica de reformarse o acomodarse a las circunstancias políticas y sociales. Algunas reformas han tenido éxito y han perdurado, otras han sido rechazadas por el estamento religioso en el poder. En la Iglesia Católica los reformadores exitosos pasaron a denominarse santos, los que fracasaron se convirtieron en herejes o apóstatas, a veces pagando cara su disidencia.
De la religión judía y por su libro de ruta, la Biblia, conocemos reformadores, como los profetas, y épocas de mayor o menos efervescencia reformista. Juan Bautista y Jesús fueron los más conspicuos, aunque se sabe que hubo muchos otros, así como movimientos disidentes de la religión oficial, los más conocidos, los esenios. Nadie admite ya que Jesús muriera por sus críticas al estamento jerárquico religioso sino por ser considerado por los romanos un agitador público. Por interés evidente, ya se encargaron algunos evangelios de acusar a los judíos de su muerte.
El reformador Jesús no fue un disidente en busca de nueva religión, fue un judío que buscaba la pureza y autenticidad de la fe en Yahvé, lejos del ritualismo de los sacerdotes. Critica lo que en religión esclaviza, se alza contra el legalismo y contra la marginación de los fieles. Su reforma va encaminada a la vivencia del Reino de Dios. El judaísmo no cambió y así ha seguido hasta ayer.
Otro judío reformista, más que reformista inventor, fue Pablo de Tarso que puso patas arriba el judaísmo de tal forma que creó el cristianismo. Primero exoneró a los nuevos cristianos de una práctica de todo punto irracional, la circuncisión. Y de ahí pasó a raer sus fundamentos para poner a un resucitado en el punto central de la nueva religión.
Aunque hubo periodos de gran agitación, no hay reformas sustanciales hasta Lutero, que quebró el cristianismo. El tiempo le dio la razón en sus planteamientos, que no en los resultados. Abrió la espita de las taifas, generando un cristianismo visceral. Su resultado fue confirmar el Catolicismo, que no hizo caso de sus propuestas y confirmó al clero como rector de la religión.
Soplaron vientos reformistas con el Vaticano II, pero fueron sólo eso, vientos. Bellas palabras que quedan ahí, en un tomo de la B.A.C. Lo que queda de aquello es la misa en español y de cara al público, la desaparición del canto gregoriano y... ¿algo más? Se hicieron cargo de las reformas Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Opus, los Legionarios y algún que otro “neo”. O sea, agua de borrajas.
Posiblemente muchos en la Iglesia crean que no hay que reformar nada, que son los otros, los críticos con su propia Iglesia o los ajenos a ella los que no se enteran de lo que es su esencia y de la seguridad que le dan las palabras de los Evangelios. Sean quienes sean los que tienen razón, nadie puede negar el declinar del cristianismo en los países desarrollados, lo cual suscita muchos porqués. De ahí que haya quienes cuestionen la situación actual de Iglesia, que urjan reformas y ver la manera de poner coto a la crisis.
La Iglesia debe contar necesariamente con la situación social, que no puede cambiar, como el mayor bienestar e instrucción del pueblo que da de lado ritos desprovistos de vitalidad o doctrinas difícilmente asimilables. Sobre la estructura jerárquica que rige la Iglesia sí debieran hacer reflexión profunda y no esconder la cabeza en el “siempre ha sido así”, “con esto nos ha ido bien” o “no podemos desdeñar nuestras raíces”.
No se le escapan a nadie los asuntos reformables en la Iglesia, aunque no seamos los profanos quienes debamos apuntar a ninguna diana. Ya el mismo Lutero señaló muchas sinecuras y lacras de la Iglesia Romana, algunas de las cuales todavía perduran. Una de ellas: el clericalismo. Cuando la gente habla de “la Iglesia”, no se refiere precisamente a los fieles de base, se refiere a su entramado burocrático, o sea, el Vaticano, los obispados, los templos, los curas, etc. Los fieles de base poco cuentan en la Iglesia, ni en doctrina, ni en organización, ni en decisiones. La Iglesia que fundó Jesucristo, perdón, San Pablo, la secuestraron los curas y cómo se pueda estructurar tal Iglesia es harina de “su” costal.
Otro estigma que arrastra la Iglesia es la discriminación real del elemento femenino. La Iglesia ha heredado de la religión judía tal discriminación, apoyada por el homófobo Pablo de Tarso. Todo lo importante en la Iglesia, incluso en doctrina, es masculino. ¿Se rompería algo si se equipararan hombre y mujer?
En los textos publicados del Vaticano II se puso énfasis en dos ideas o propósitos que, ciertamente, sonaron a novedosas, la una, la opción de la Iglesias por los pobres y los oprimidos, y la otra buscar el modo de que el diálogo con el mundo moderno redundara en presencia de la Iglesia.
Difícil tarea la de incardinar al pueblo en tal renovación. ¿Imposible? Casi. Se habla mucho de pueblo de Dios, de asamblea santa, cuerpo místico y milongas similares, pero nada efectivo suponen tales epítetos. La democracia eclesial no tiene espacio ni aliento. Cierto que hay asociaciones, cofradías, hermandades y demás organizaciones sacras, pero su vitalidad es meramente ritual o simple espectáculo y como si fueran cada uno por su lado, por una parte los clérigos y por otra los laicos.
Muchas otras cosas se nos ocurren, pero entrar en aspectos dogmáticos o pastorales es labor de los “técnicos” de la Iglesia. Ánimo… aunque es difícil que quien no se quiere suicidar se avenga a poner la cuerda.