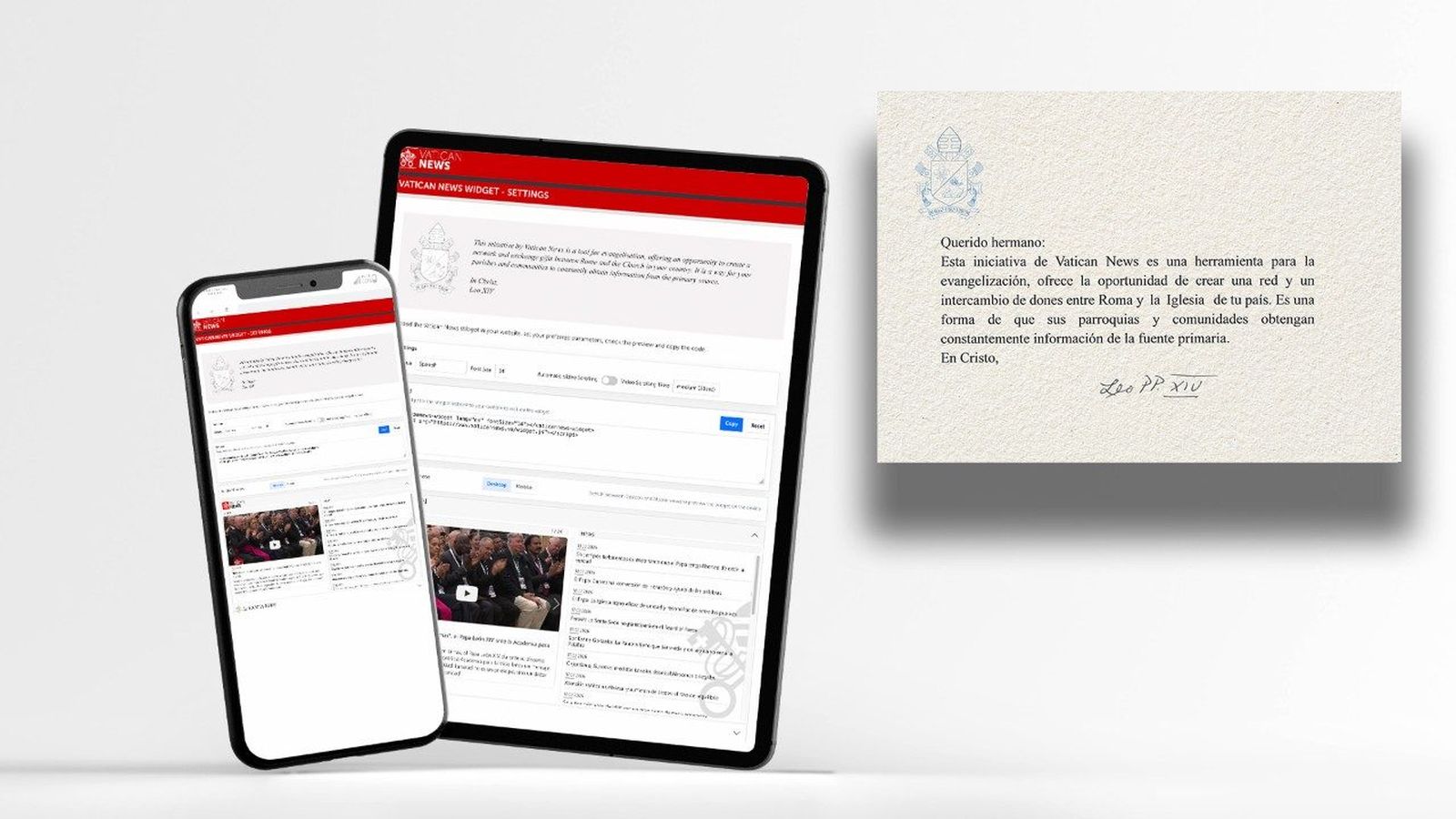Los santos del exilio y los difuntos del silencio
Cuando la santidad viaja en patera y la fe cruza desiertos
"Las lágrimas de sus seres queridos, quién sabe dónde, son a la vez llanto por la ausencia y oración para que sigan vivos. Allí, entre el mar y el viento, comprendí que la frontera no es solo una línea política: es una herida abierta entre la vida y la muerte, entre el olvido y la misericordia"
"Esos muertos sin nombre, esos cuerpos perdidos en la mar, también son nuestros difuntos. Y los que cruzan las aguas con la esperanza a cuestas son, quizá, los santos de nuestro tiempo"

Recuerdo la oportunidad de visitar en el cementerio de Tarifa varias veces esa porción de tierra andaluza donde reposan los cadáveres de migrantes que algunos buscan y pocos encuentran. Sin nombre en las lápidas. Solo la fecha de recogida de sus cuerpos tras el naufragio Y en algunos casos sin nadie que reclame sus cuerpos. Las lágrimas de sus seres queridos, quién sabe dónde, son a la vez llanto por la ausencia y oración para que sigan vivos. Allí, entre el mar y el viento, comprendí que la frontera no es solo una línea política: es una herida abierta entre la vida y la muerte, entre el olvido y la misericordia.
En estos días de noviembre, cuando la Iglesia celebra a Todos los Santos y a los Fieles Difuntos, esa imagen vuelve con fuerza. Porque esos muertos sin nombre, esos cuerpos perdidos en la mar, también son nuestros difuntos. Y los que cruzan las aguas con la esperanza a cuestas son, quizá, los santos de nuestro tiempo.

Cada año, millones de migrantes caminan, navegan o se esconden entre alambradas buscando pan, trabajo y dignidad. Sus pasos cansados, sus noches sin techo, su fe obstinada son una parábola viva del Evangelio. No son héroes ni mártires en el sentido clásico, pero su resistencia silenciosa revela la santidad escondida de los humildes.
El calendario cristiano dedica dos días a la comunión entre vivos y muertos. Pero tal vez el Espíritu nos invite a ampliar esa memoria, a incluir en ella a los que mueren en los márgenes del mundo: los que el mar devuelve sin nombre, los que se pierden en el desierto, los que no llegan a la otra orilla. Su muerte nos interpela. Su ausencia clama desde la tierra y desde el cielo.
En México, los altares del Día de los Muertos se llenan de pan y flores; en Filipinas, las familias rezan y cantan en los cementerios; en Marruecos, limpian la arena y recitan oraciones por los antepasados. Y cuando esas tradiciones viajan con los migrantes, florecen en los barrios de Madrid, de Roma o de París
En muchos países, el recuerdo de los difuntos es una fiesta de color y esperanza. En México, los altares del Día de los Muertos se llenan de pan y flores; en Filipinas, las familias rezan y cantan en los cementerios; en Marruecos, limpian la arena y recitan oraciones por los antepasados. Y cuando esas tradiciones viajan con los migrantes, florecen en los barrios de Madrid, de Roma o de París. Se levantan altares en los pisos compartidos, se encienden velas en las ventanas, se pronuncian nombres en lenguas diferentes, pero con la misma ternura. Los muertos viajan con ellos, porque el amor no conoce fronteras.
¿De qué sirve encender velas si no alumbran nuestra conciencia? ¿De qué sirve venerar a los santos del pasado si ignoramos la santidad sufriente de los migrantes de hoy?
Mientras tanto, nosotros —los instalados, los seguros— honramos a los santos de los altares, pero olvidamos a los santos de la calle. Rezamos por los difuntos, pero no por los que siguen muriendo de hambre o de frío en las fronteras. La fiesta de Todos los Santos debería ser una llamada a la conversión, no un ritual de flores marchitas. ¿De qué sirve encender velas si no alumbran nuestra conciencia? ¿De qué sirve venerar a los santos del pasado si ignoramos la santidad sufriente de los migrantes de hoy?
“Inmóviles, silenciosos y quizás tristes” ante el sufrimiento de los inocentes, pensando que a estas alturas “ya no se puede hacer nada”. Recientemente el Papa León XIV advirtió la tentación que nos amenaza: la de la “globalización de la impotencia”, una actitud tan peligrosa —o quizá más— que la “globalización de la indiferencia”. Tomando el testigo de la vieja expresión de Francisco, el Pontífice relanza esta nueva advertencia ante el riesgo de resignarnos, de acostumbrarnos al dolor ajeno, de dejar de intentar aliviarlo. Ante los más de cien millones de personas migrantes o desplazadas en el mundo, no podemos permitirnos esa parálisis del corazón. Sus palabras son un aldabonazo moral: el sufrimiento no puede convertirse en paisaje.

En el cementerio de Tarifa, donde el viento reza sobre las tumbas sin nombre que me enseñó Gabriel Delgado , ejemplar delegado de Migraciones de Cadiz , aprendí que la memoria cristiana no puede detenerse en los muros. Que el Reino de Dios no se edifica con fronteras, sino con puentes. Que los santos verdaderos son los que no se rinden ante la desesperanza, los que siguen caminando aunque nadie los espere.
Cuando en estos días encendamos una vela o depositemos una flor, pensemos en ellos: en los que yacen bajo el mar, en los que aún caminan por los desiertos, en los que no tienen tumba ni nombre. Que su memoria no sea solo tristeza, sino profecía. Que recordarlos nos comprometa a construir un mundo donde nadie sea extranjero, donde cada vida sea sagrada, donde la santidad tenga el rostro de los migrantes que buscan pan y encuentran cruz.
Porque todos —los santos del cielo y los peregrinos de la tierra— caminamos hacia la misma casa, la de Dios, donde no hay papeles ni fronteras, donde nadie se pierde ni muere en el olvido. Allí nos esperan los santos del exilio y los difuntos del silencio, con los brazos abiertos, para celebrar la Pascua definitiva del amor que vence al miedo y al mar.